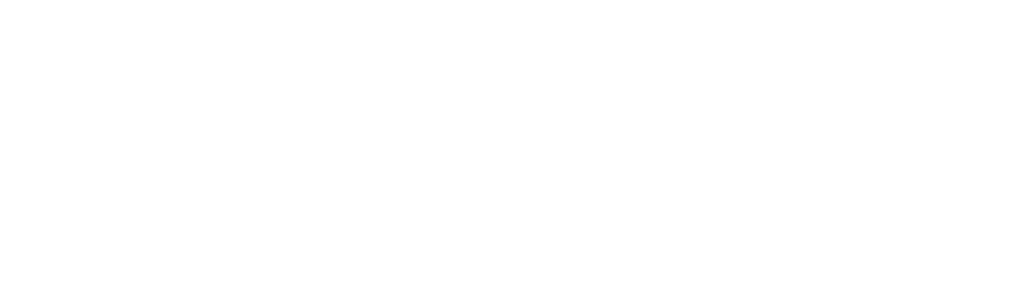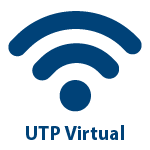Artículo sobre la ciudad de Pereira, enviado por Gustavo Adolfo Cárdenas Messa, Coordinador de Desarrollo de Colecciones de la Biblioteca Jorge Roa Martínez.
Una mirada a la crisis de violencia que afecta a Pereira
En la ciudad más pujante del Eje Cafetero colombiano, las cifras de homicidios son aterradoras. La situación es tan crítica, que este martes varias calles amanecieron con presencia de Policía y Ejército, que incluso con tanques, trataban de ponerle fin a una guerra entre pandillas en sectores populares.
Por Por Juan Miguel Álvarez, juanmi@rocketmail.com
Fecha: 01/23/2008 -
Alias ‘Lukas’ es un hombre que capturaron recientemente las autoridades de Pereira después de ser sindicado de al menos 50 muertes. Lo que no se esperaba era que su detención desatara una guerra entre grupos de jóvenes de los barrios Colegurre, El Paso y San Judas, de la comuna 9 de Dosquebradas.
El conflicto ha cobrado numerosas víctimas. Pero quizá lo más grave de todo es que quienes están en el frente de batalla son menores de edad. Muchos ni siquiera alcanzan los 15 años.
A pesar de lo escandaloso que pueda sonar esta realidad, por como van las cosas, se sospecha que la violencia durará mucho tiempo. Ni el gobierno local, ni la prensa, ni la sociedad civil han acordado un plan que busque una solución estructural, y sigue lejos de plantearse.
Parece que las cifras fueran optimistas. El comando de policía de Risaralda dice que los asesinatos han descendido. Foto: Fernando Pineda - Diario del Otún. Tras estas rejas, la Policía tiene un panorama completo del barrio San Judas, donde jóvenes se enfrentan a muerte con vecinos de otros barrios. Foto: Fernando Pineda - Diario del Otún. Los informes revelan que Pereira es una de las ciudades más violentas de Colombia. La solución más visible es el despliegue de tropas por toda la ciudad. Foto: Fernando Pineda - Diario del Otún. Pereira es una ciudad en la que matan todos los días. Semana a semana llega a la morgue del Instituto de Medicina Legal de Risaralda cadáver tras cadáver. Foto: Archivo Semana. Intensificar los retenes y ampliar la red de seguridad (más de 3.000 civiles, muchos de ellos con radio en la frecuencia de la policía, atentos a informar de un delito) no tiene riesgo político y la gente no lo cuestiona. Foto: Archivo Semana. Una manera de limpiar el dinero del narcotráfico, importado desde los exclusivos barrios de Medellín y Cali, fue la construcción. En Pereira, varias zonas se vieron intervenidas por la expansión de sus linderos. Foto: Archivo Semana. Después de una adolescencia como pueblo y una vida universitaria como proyecto de ciudad región, Pereira definió su carácter como ciudad-centro comercial. Hace décadas, en tiempos de abundancia por la exitosa economía cafetera, sólo los extranjeros de ascendencia siria y libanesa creían que podían vivir de una tienda de telas, y los antioqueños, de una de cachivaches. Hoy, en pleno apogeo del consumismo, no es extraño que de la muerte también quiera sacarse provecho. Como el grano de café o la confección de Arturo Calle, el asesinato acicala la idea de vivir en Pereira. Gobierno, prensa, sociedad en general y organismos de seguridad, sin quererlo, han elaborado un complejo y doloroso cluster en torno al homicidio, y es el cadáver lo que mueve el negocio, en una ciudad donde todo es negocio. Cuando alguien cae asesinado en estas calles, el diagrama de flujo de la estrategia comercial indica que la vida que acaban de segar se convierte en un lucrativo relato de página judicial; luego, en una cifra que señala la conclusión de una estadística que sugiere méritos políticos cuando está por debajo de la media, y cuando va por encima, es usada como acicate de compromiso y determinación para enfrentar las adversidades y los retos que supone liderar una ciudad en crecimiento: en cualquier caso, nadie pierde. Excepto, los familiares, a quienes el único “consuelo” que les queda es que las cifras van en descenso.
Para qué una lápida si eres una cifra
Pereira es una ciudad en la que matan todos los días. Semana a semana llega a la morgue del Instituto de Medicina Legal de Risaralda cadáver tras cadáver. Los tanatólogos proceden según los manuales: escalpelo y balanza, tijeras, pinzas y algodón, agua y formol, papel para secar. Apuntan los datos y el que sigue. Este procedimiento quizá no difiera en mucho con el usado en otras ciudades del país; no obstante, en ninguna otra parte de Colombia como aquí, las cifras son manejadas de una manera tan indolente. Los casos engruesan los datos de víctimas que se publican al final del mes, llegan a las salas de redacción y luego rebotan a la opinión pública sin ningún tipo de contraste: “…en comparación con octubre de 2006, cuando se presentaron 43 homicidios en Pereira, este año la cifra disminuyó a 36…”, dice una reciente y descuidada nota de prensa. Cada dígito tiene señas particulares: vestía pantalón oscuro, zapatos negros de cuero, camisa de manga corta, lunar en la mejilla izquierda, piel trigueña, entre 30 y 40 años de edad, y cualquier otro más.
Sin embargo, de vez en cuando el muerto tiene historia de vida y su caso se rebela abiertamente contra el anonimato. A comienzos de noviembre en una noche de jueves, Rodrigo Piedrahíta, uno de los luchadores olímpicos que más medallas le había dado a Colombia, llegó a su casa poco antes de las 8 de la noche. Le dijo a su madre que le guardara la comida mientras él iba por un amigo a un barrio cercano. Media hora después, un grupo de asesinos entró a la casa donde vivía el compañero del luchador y dispararon 26 balas calibre 9 milímetros para matar a los cuatro hombres que estaban en la sala. Sólo dos murieron: el exitoso deportista y su amigo; los otros quedaron heridos y fueron llevados al hospital. A la mañana siguiente, los principales medios de comunicación del país publicaron la noticia en la primera sección: un héroe nacional fue asesinado.
En Pereira, dos homicidios más también ocurrieron ese día: el del amigo del luchador, Luis Fernando García y el de Eliana Gómez, una mujer de 41 años, drogadicta, madre de familia, que recibió dos tiros de revólver en la cabeza, a las 11 de la mañana y a pleno sol.
Un día antes los dos periódicos locales publicaron una nota advirtiendo que había cuatro cadáveres -uno de ellos ya descompuesto- esperando dolientes en Medicina Legal, y que si nadie los reclamaba en los próximos días, serían enterrados como NN. Y un día después del múltiple homicidio que “enlutó al deporte colombiano”, asesinaron dentro de un local de venta de partes de motocicleta, a José Díaz Cruz, conocido entre sus amigos como “Pacho bómper”, de un tiro en la cabeza y a quemarropa.
Así son las cosas, pero parece que las cifras fueran optimistas. El comando de policía de Risaralda dice que los asesinatos han descendido, el secretario de gobierno municipal, en una entrevista para un canal privado de televisión, dice que la tasa de homicidios se redujo en 38 por ciento con respecto al año anterior, como si el año ya hubiera terminado y la voluntad de matar hubiese cesado. Luego, la desestimada complicidad de la prensa no ataja la reproducción de estos datos y con absoluta irresponsabilidad allana el terreno para el daño generado: la ciudad cree en una situación momentánea de seguridad.
“La lectura de las cifras, en períodos largos, indica que hay flujos y reflujos. En 2004, 2005 y 2006, Pereira tenía el número de asesinados más alto que el de este año; pero revisando datos de años anteriores a esos, se nota que las cifras vuelven a subir. Nada asegura que no terminemos el año con el promedio más alto de los últimos cuatro”, dice Guillermo Gärtner, director del Observatorio del Delito, un grupo de investigación académica financiado y adscrito a la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP).
Las cifras no sólo son los principales determinantes en las decisiones de políticas públicas sobre orden y control ciudadano, sino que están directamente ligadas con los movimientos en la jerarquía de los funcionarios de los organismos de seguridad. Nadie dice que las cifras son manipuladas o que son falsas, lo que se critica es que estas no revelan la verdad, ni siquiera se acercan, pues su agrupamiento se debe a un conteo indiscriminado de homicidios y no a un análisis de circunstancias de cada caso. Por eso, las conclusiones que arrojan son un resultado aritmético que sólo posibilita medidas matemáticas para un problema que es más cualitativo que cuantitativo.
En julio de este año, una bolsa con partes de un cuerpo descuartizado fue hallada en la margen izquierda del río Otún, frente al barrio La Esneda, un populoso sector de la ciudad. Adentro sólo había brazos y piernas, y el tronco todavía no aparece. A finales de octubre del año pasado, el cuerpo de un hombre que fue torturado, degollado y empalado, apareció en un descampado del sector rural de Altagracia. Un arquitecto fue muerto en una mañana de día laboral, minutos después de haber llegado a la construcción de un edificio en Pinares de San Martín, barrio de estrato seis. Un abogado recibió la descarga de todo el proveedor de un arma de repetición, además de las seis balas del tambor de un revólver, mientras jugaba billar en un club del centro de la ciudad. Un esmeraldero, recién venido a Pereira, fue acribillado por un grupo de sicarios que lo sorprendieron mientras hacía ejercicio en uno de los gimnasios más conocidos dentro de la clase alta pereirana. En lo profundo de la madrugada, en una retirada calle de chabolas, un indigente fue apuñalado más de 15 veces. Después de salir de clase, una estudiante de universidad pagó con su vida el atentado organizado para su padre mientras él conducía el carro por una calle cercana al estadio de fútbol Hernán Ramírez Villegas.
Tras el exiguo repaso de estos últimos meses, a Rodrigo Piedrahíta, el luchador olímpico, le tocó la mala suerte. Según las primeras declaraciones del alto mando policivo regional, su asesinato fue casual porque los criminales iban por otra persona. Lugar, hora y circunstancia se cruzaron justo con su vida. Pero quizá la familia del gran deportista “no debiera sentirse tan mal”. Ni las familias del abogado, del arquitecto, del esmeraldero, del descuartizado, del empalado, del indigente, ni la de la universitaria. Después de todo, las estadísticas oficiales señalan que el asesinato en Pereira va en ostensible descenso.
Letra escarlata para un bloc de notas
En una caricatura de Matador, un recién graduado en periodismo con el diploma bajo el brazo y un ataúd sobre la espalda, se le presenta al papá y le dice: “Felicítame padre, ahora ya soy periodista”. Además de leerla como la sátira de saber que su elección la condenó a un oficio ingrato, la cronista judicial ve que el ataúd sobre la espalda es el símbolo de su sino cotidiano.
Todos los días, a eso de las 6 de la mañana, despierta esperando que la jornada transcurra lo más rápido posible. Unos meses atrás, apenas si pensaba que su oficio sería un escupitajo en la cara de Pereira. A lo largo de su vida, creía vivir en un ciudad que le sonreía, que no tenía mayores sobresaltos y que le ofrecía un panorama cuando menos alentador. Hoy, tiempo después de ejercer la crónica judicial, ha entendido que no hay nada más parecido a una zona de muerte que las calles de Pereira. “Si se dibujara una estrella negra en cada lugar donde ha sido asesinada una persona, veríamos las calles llenas de fantasmas”.
Al principio se preguntaba a qué se debía tanto muerto. Ahora, sólo arriesga una respuesta que la proteja: “Si no lo saben las autoridades no hay razón para preguntármelo y, sobre todo, ni se me ocurra analizar una respuesta en una calle solitaria en un barrio marginal”. Su escupitajo sólo humedece lo ya empapado.
Con su libreta de notas y un gesto de prudencia en el rostro, llega al lugar de los hechos y averigua lo básico: a quién mataron, cómo lo hicieron, a qué horas, quién lo hizo. Luego, mirando a los compungidos familiares se pregunta a sí misma: “¿Qué les digo? ¿Con qué cara les pido la información del muerto?” Toma aire y los encara. “Muérase”, le han dicho algunos; “No voy a decir nada y no quiero que publiquen nada”, han respondido otros; “Venga mañana y le doy la foto”, es la respuesta menos común. Con algunos apuntes recogidos, se dirige al periódico, se sienta en su escritorio, ve la pantalla del PC y ensaya el inicio de su crónica: “Pepito Pérez nunca imaginó que esa mañana al salir de su casa encontraría la muerte…”.
Afuera, en la calle, una sociedad ávida de morbo y sangre espera la publicación. Estudios realizados al interior del periódico La Tarde, concluyeron que la página más vendida era la de Redacción Judicial. Además, tras cinco meses de estar circulando el periódico sensacionalista Nuestro Diario -peyorativamente llamado ‘Muerto Diario’- las cifras de su consumo sólo dan crecimiento positivo semana a semana. Por su parte, El Diario del Otún, lo más parecido a un reproductor de fuentes oficiales, se arriesga a manejar su propia agenda sólo para la página judicial, y eso que no siempre.
El habitante promedio de Pereira actúa bajo la adicción al espectáculo del terror empaquetado en la crónica roja y en el primer plano de un cadáver fresco. Cuando lo vive en carne propia asiste como espectador al palco del escenario en el que se presenta un asesinato a sangre fría, y la emoción del relato mediático puede convertírsele en horror insoportable. Es por medio de la prensa que nos acostumbramos al homicidio del día. La historia trágica de un héroe nacional ultimado por casualidad, sólo se nos hace tolerable a través de la nota impresa porque asistimos al entretenimiento de la violencia sin riesgo de sufrir sus consecuencias.
Por eso, “fomentemos el negocio”. Escribamos la historia del muerto del día a dos columnas, con foto del rostro, antetítulo y título; mostremos cómo unos hombres disponen de la vida de otros, a quienes reducen a un montón de carne bien pagada, protagonizando un show en el que su rol consiste en violar las normas, burlarse de la autoridad y dejar a un lado cualquier principio ético y moral. A todas luces, un relato seductor. Muy hollywoodense.
Que haya una insalvable diferencia entre ser testigo presencial de un asesinato y verlo en la página judicial es una evidente conclusión. Lo que no es tan claro, es que haya distancia entre los dos. Nadie habla de que se deba ocultar el evento trágico del asesinato. Hablamos de la sensibilidad ética para mantener una producción periodística que ofrezca la muerte como pasatiempo. Hablamos del estado concreto en el que la prensa refleja, dentro de un formato deformado -como el espejo que nos refleja más gordos o más altos o más cabezones-, una violencia que se confunde con un relato imaginario.
Al final, los cadáveres tienen asegurado el espacio de su fotografía. El sensacionalismo es un negocio rentable y crea a sus héroes. Recordemos la imagen del féretro abierto que mostraba el rostro anguloso del luchador, su tórax cubierto con la bandera de Colombia, ojos cerrados y una mujer que lo lloraba; al público sólo le tocó acatar la sugerencia que se lee antes de iniciar una película en cines: “Guarde silencio”.
¿No resulta aterrador ganar dinero comercializando el asesinato de un ser humano? ¿No resulta deplorable suponer que vivimos en una ciudad en la que la muerte suele ser un negocio lucrativo? ¿Acaso no entendemos que tenemos vecinos capaces de arrancarnos las entrañas antes de dispararnos a la cabeza, movidos por unos pesos? Mientras hallamos respuestas, la cronista judicial seguirá madrugando a la redacción, a la espera del aviso del muerto más reciente, y buscando en lo hondo de su conciencia la fortaleza para continuar con su jornada. En la noche, cuando llegue a su casa, alguien le preguntará por su trabajo del día. Si obtuvo historias de homicidios, la respuesta será ajustada al trámite. Si no se enteró de alguno o la ciudad no lo produjo, la respuesta sonará desconcertante: “Malo, el día estuvo malo”.
En la vitrina y con luces de neón: ‘Pereira for sale’
A finales de la década del 1980, justo después del rompimiento del Pacto Cafetero y de que la economía mundial empezara a enfilarse dentro de los parámetros neoliberales, la pequeña y mediana industria de la ciudad se volvió subcontratista de la maquila multinacional y las industrias más grandes de la confección como Valher, simplemente no fueron capaces de soportar la competencia con los diminutos precios que imponía el mercado mundial, y quebraron. El hundimiento de Valher -una de las empresas insignias de la pujante industria colombiana en la década de 1970- arrastró a miles de familias a la pobreza. La ciudad enfrentó una recesión tan poderosa que cientos de personas vieron en el comercio informal y en la migración las dos únicas soluciones. Pereira arribaba así a los años 90.
Esto coincidió con la guerra frontal que el gobierno nacional le declaró a los dos carteles de la droga en Medellín y Cali. En el primer lustro de la década, con la captura y muerte de sus principales capos y mandos medios, sus organizaciones se desmantelaron y los pocos que lograron escabullirse se ubicaron en Pereira y Bogotá. Los llegados a la capital, rápidamente se disolvieron entre la multitud y sus acciones no dejaron de ser escaramuzas de mafiosos venidos a menos. Pero los que llegaron a Pereira se toparon con la organización que apenas nacía y de la que poco se conocía: el cartel del Norte del Valle, un agrupamiento de narcotraficantes que no tenía un único líder, cuya ubicación geográfica se extendía a través del pie de monte de la cordillera occidental, justo entre las pequeñas poblaciones del norte del Valle del Cauca, algunas de Caldas, de Risaralda y Quindío, incluidas Pereira y Armenia. Es decir, todo el Eje Cafetero. Siendo justos, aquella organización debió llamarse el cartel del Eje Cafetero pero con el eufemismo que prevaleció, las autoridades nacionales alejaron la duda de la procedencia del más importante producto nacional, y evitaron a toda costa que su comercialización en los mercados del mundo sufriera la misma satanización que, entre otros países, padeció Sierra Leona con sus diamantes. En fin.
Esta organización había nacido dividida y los nuevos integrantes ocuparon casillas en los dos bandos. Poco tiempo transcurrió para que el deleznable equilibrio que evitaba el enfrentamiento directo se rompiera y se iniciara una sanguinaria confrontación por el control absoluto de las rutas y el tráfico, entre los dirigidos por ‘Don Diego’ y ‘Rasguño’ contra los seguidores de Wilber Varela, alias ‘Jabón’. De un momento a otro, los cadáveres de cientos de personas empezaron a aparecer por toda la región, las balaceras en sitios públicos en pleno centro de las ciudades fueron continuas y las economías locales comenzaron a moverse al vaivén de la especulación generada por las remociones en la jerarquía del cartel.
Una manera de limpiar el dinero, importada desde los exclusivos barrios de Medellín y Cali, fue la construcción. En Pereira, varias zonas se vieron intervenidas por la expansión de sus linderos, pero el mayor síntoma del fenómeno se dio en Pinares de San Martín, por esos días, un pequeño núcleo de no más de cinco urbanizaciones de propiedad horizontal; hoy, un enorme barrio repleto de edificios con apartamentos que oscilan entre los cien y los mil millones de pesos. Así, mientras varias generaciones de adolescentes y jóvenes pereiranos caían en la traicionera lógica del narcotráfico, la ciudad levantaba los índices de la construcción, que en el país llevaban varios años estancados, y de paso, se encerraba en unidades residenciales, con vigilancia privada y los demás artilugios urbanísticos que le prometieran seguridad.
En el segundo lustro de los años 90, Pereira se hallaba en la encrucijada de verse a punto de entrar al siglo XXI sin ninguna dirección específica. De un momento a otro, a sus dirigentes les dio por revivir una pretendida vocación comercial heredada de las migraciones antioqueñas y siriolibanesas a comienzos del siglo XX. Se fomentó así la creación de tiendas y centros comerciales y la llegada de negocios de grandes superficies. La idea que empezó a venderse era que la aceleración de la economía por medio del comercio facilitaría un proceso de restablecimiento de la seguridad. Pero lo que nunca esperaban los ideólogos era que este mecanismo estableciera el consumismo como valor fundamental de la vida del pereirano. Esto -para una ciudad que estaba repleta de personas millonarias debido al narcotráfico y demás economías ilegales- supuso un nutritivo caldo de cultivo para una violenta lógica de identidad pereirana. Lo más paradójico de todo era que mientras los dirigentes creían fervorosamente en una relación directa entre ciudad-comercio-seguridad, en la calle todo giraba en torno a la relación ciudad-economía ilegal-consumismo-muerte. Por aquellos días, Pereira alcanzó la cifra más alta de homicidios de sus años de vertiginoso “progreso”: 476 asesinados en el año 1999.
A estas alturas, la ciudad había iniciado un proceso paralelo de reconfiguración urbana. Primero, eliminando el paso obligado por el barrio San Judas para llegar a Dosquebradas con el famoso Viaducto; segundo, reconstruyendo gran parte de la ciudad desbaratada por el terremoto de enero de 1999; tercero, borrando la zona del mercado popular y las calles aledañas que eran viviendas de indigentes; cuarto, entregando estos lotes a la construcción del Centro Comercial Victoria, al Centro Cultural Lucy Tejada y a Almacenes Éxito; quinto, ampliando la malla vial con la apertura de la Avenida Belalcázar; sexto, incrustando el sistema de transporte masivo Megabús en las estrechas calles de la ciudad; todo, en una década.
Después de tanto echar pala y cemento, una considerable porción de ciudadanos se sintió representada en los cambios de infraestructura de la ciudad. Otra, la más vulnerable, -vendedores ambulantes, indigentes y habitantes de la calle- sintió la exclusión como una laceración en la espalda que les impedía dormir. Luego, en los consejos de seguridad al final del año -2004 y 2005- realizados entre la administración municipal y las autoridades de control, los resultados fueron escabrosos mas no sorpresivos: mientras que en el año 2003 había habido 394 homicidios, en 2004 la cifra alcanzó los 438, y en 2005, 468. Supongo que nadie se habrá preguntado por qué.
En un artículo del escritor pereirano Alberto Verón Ospina, publicado en Le Monde en marzo de 2006, la situación se veía así: “Para la administración municipal, tras los vendedores ambulantes y aquellos que se dedican a vender minutos de telefonía móvil se amparan las mafias de la piratería, el contrabando y la extorsión. La solución propuesta entonces consiste en bazares populares que, manejados por los propios vendedores, resultan insuficientes, pues la dimensión del desastre causado por el desempleo desborda las opciones propuestas, y el cambio de un espacio abierto y sin regular a otro cerrado y regulado poco encaja con las dinámicas del vendedor de calle. En una ciudad signada por ser el polo comercial de la región, es difícil que no se encaminen los más pobres de la tierra en pos de los últimos restos del festín, y esas sobras están en los bordes de los centros comerciales”.
A eso hay que sumarle que los más de mil indigentes que durante 15 años habitaron lo que hoy es Almacenes Éxito, quedaron sin un lugar fijo para guarecerse. Con el tiempo, encontraron un hábitat natural en el deprimido barrio conocido como La Churria, al que trastearon su madriguera, y que poco a poco ha ido recibiendo al campesino desplazado, al desempleado crónico, al visitante desarraigado, a los niños que huyeron de sus hogares por la violencia intrafamiliar, a los mercachifles de lo robado, y a todos aquellos que han sido el residuo del embellecimiento de Pereira. Y lo más contradictorio es que este gueto está enclavado en un hueco rodeado por los edificios estrato seis de la calle 14, la elegante avenida de la calle 17 y los modernos túneles que desfogan el tráfico de la Terminal de Transporte. Sin ser un experto en urbanismo, cualquiera podría concluir que La Churria será borrada de la ciudad en los próximos años. Lo que no es tan sencillo de entender es que sus habitantes deambularán sin rumbo fijo durante unos días, luego encontrarán otro sector que los reciba y finalmente, se cerrará un círculo vicioso que quizás nunca se rompa.
Hace pocos meses, el periodista Edwin Arango, actual editor del periódico La Tarde, hizo un reportaje en el que recogía las opiniones de varios ex alcaldes de Pereira sobre la ciudad que estaban habitando. “La que más destaqué de las respuestas, fue la de Jairo Arango Gaviria -señaló Edwin- cuando expresó que en esta ciudad se veían muy pocos ciudadanos de estratos 1 y 2. La razón era que no salían de su casa puesto que en la ciudad nada había para ellos”.
En la Pereira del siglo XXI, los pudientes se consideran víctimas en potencia cuya zozobra es el estímulo para seguir creyendo en una ciudad de condominios y vigilancia privada, al fin de cuentas, aquí matan gente todos los días y nadie puede asegurar que mañana no será su turno. Al menos, en el pequeño reducto que es su ciudad -casa-oficina-centro comercial- sólo se ve la violencia desde la ventana o desde la vitrina.
Si algo debes, no salgas a la calle
Cuando el Observatorio del Delito de la UTP ha sido invitado por las autoridades municipales a los concejos de seguridad, el doctor Guillermo Gärtner, como vocero, siempre les ha hecho la misma pregunta: “¿Cuánto puede sacrificarse de libertad en aras de la seguridad?”, y la reacción siempre ha sido “considerada (la pregunta) como algo gracioso, interesante, un chiste, me han escuchado un discurso académico sin quererlo entender. La cuestión es pensar una seguridad sustentable en marcos del Estado Social de Derecho pues su implementación es una obligación ética. Pero ese tema, al político administrador o al administrador de la política lo mete en problemas, tanto pragmáticos porque la medida a ejecutar puede costarle posteriores derrotas electorales, como axiológicos porque la justificación de la medida y la oportunidad de aplicarla no es fácil de explicar a una ciudadanía anómica”.
Lo cierto es que instalar cámaras de vigilancia (más de 100 en toda la ciudad), intensificar los retenes y ampliar la red de seguridad (más de 3.000 civiles, muchos de ellos con radio en la frecuencia de la policía, atentos a informar de un delito), perseguir indigentes y personas consumidas por la droga, intervenir discotecas en mitad de la fiesta y requisar a la muchedumbre alcoholizada es más sencillo, no tiene riesgo político y la gente no lo cuestiona. “Vivimos así bajo la tentación de la fuerza y el biopoder (…) los sistemas de vigilancia carcelaria se aplican en la vida cotidiana de Pereira, todo con el beneplácito y la aceptación de los ciudadanos”, dice Verón Ospina. Por debajo, prevalece el mismo nodo estructural del problema.
Desde que la violencia homicida se apoderó de Cali, hace ya varias décadas, las discusiones en torno a las razones se daban desde en los cafés hasta en la academia. Varios años de estudio le llevó al profesor Gustavo de Roux aclarar que la violencia criminal “tenía correspondencia con la perversión de las relaciones sociales y humanas, como resultado de instituciones sociales que la recrean y reproducen (…) Hay tres factores, entre muchos, que hacen una contribución sustantiva a ese proceso. Uno, es la deshumanización del desarrollo; otro, la bestialización de la cultura; y uno más, la desnaturalización de la justicia”. Estas razones están plenamente vigentes en la actualidad de Pereira puesto que su violencia homicida tiene elementos comunes con la de la capital del Valle.
Pereira asiste a un desarrollo deshumanizado -que no es exclusivo sino una apropiación de modelos latinoamericanos: Bogotá, Sao Pablo y México D. F. llevan la bandera-, en el que se ha impuesto a toda costa la feudalización de los suburbios, representado en tres componentes básicos: uno, los condominios que fomentan el encierro y la vigilancia privada; dos, la proliferación de centros comerciales en los que no tienen cabida ni los pobres ni los marginados ni los degradados, además de que cimientan la preponderancia de la vigilancia y el consumo en una ciudad de mayorías con poco poder adquisitivo; y tres, en los barrios populares que desde su nacimiento fueron desarticulados del casco urbano: allí están las 932 casas del barrio Tokio, la gran obra que suponía un enorme avance para calmar la necesidad de vivienda de interés social de este gobierno, pero que se impuso como una acción apresurada en la que ni siquiera se tuvo en cuenta que la montaña que iba a ser intervenida contenía valiosos restos arqueológicos. Luego, una vez el barrio ya estaba construido, sus habitantes vieron que no tenían vecinos y que por un lado limitaban con las fincas hermosas del cerro de El Mirador, y por el otro, con las fincas tradicionales del margen derecho del río Consota.
Pereira padece la desnaturalización de la justicia propia de un escenario inundado de circuitos de economías ilegales (a finales de 2006, se sabían de 50 organizaciones criminales). A nadie le cabe en la cabeza que los dueños de vastas fortunas producto del comercio de estupefacientes, así como de armas, pequeños ejércitos privados, y otros indispensables para la vida criminal, sean denunciados ante las autoridades por su competencia. Entre ellos, la justicia es a mano propia y la pena, generalmente, es la muerte. Aquí, el sicario encuentra un fluido engranaje que precisa de su oficio con cierta periodicidad, y su dedicación al trabajo se debe a que casi nunca es capturado y a que la mayoría de sus homicidios se quedan en la impunidad. Entre otras cosas, cifras que revelen el estado aproximado de los casos que no se resuelven aún no se conocen. Los más críticos dicen que cerca de un 90 por ciento de los homicidios nunca son resueltos; los más optimistas, que sólo un 27 por ciento. En todo caso, existe la duda sobre la eficacia de la justicia penal y “frente a la duda es mejor asegurarse”, así que manos al cañón que la venganza es dulce.
Por último, para cerrar el cluster, soportamos la bestialización de nuestra cultura, sobre todo, en dos frentes: el primero, en la lógica comercial del relato judicial. De un lado, el formato en la prensa no varía: si se intentara, alguien podría llenar espacios de crónica roja únicamente intercambiando nombres y edades, lo demás, es decir, las circunstancias y los atenuantes parecen un ritual: nadie vio al sicario, si lo vio nadie hace nada por temor, los balazos siempre dan en la cabeza y el muerto siempre es un hombre de bien. Ante esto, el espectador mengua su capacidad de sorpresa y su sensación más socorrida consiste en una indignación momentánea, reservándose una protesta profunda y honesta sólo para ocasiones personales. “Por su naturaleza, el morbo es la ‘técnica de control’ psicológica de la violencia inmanejable. Si el chisme nos incorpora a la intimidad ajena, el morbo por la nota roja nos aleja de la desgracia por acontecer”, dice Carlos Monsiváis.
De otro lado, el cronista de la página judicial es el único que no organiza su agenda de trabajo del día, sino que espera a que suceda algo, ojalá un homicidio, para ir por la información y llegar, casi al final de la tarde, a escribir a toda carrera una nota carente de tacto y repleta de lugares comunes. El resultado, un texto de periodismo ‘facsímile’ cuyas reducidas líneas ayudan a tamizar la violencia homicida como un evento más del fenómeno urbano. Y es en ese momento, cuando el sicario retroalimenta su oficio y hasta le encuentra justificación: si tantos mueren en circunstancias similares, y nunca pasa nada, otro más no importa.
El otro frente, quizá el de más difícil resolución, es el consumo como única oferta sólida cultural de la ciudad. Mucho más cuando en Pereira ir a los centros comerciales y gastar dinero sin preocupación es síntoma de prestancia. Mucho más cuando los gobernantes de turno confunden la cultura con el arte, y creen que direccionando recursos para la manutención del arte ya están cumpliendo con la ciudad. Mucho más cuando el reciente alcalde electo dice en una reunión con algunos gestores culturales, que su frente de trabajo más débil es la cultura y que va a ver qué dinero hay disponible para poder tomar decisiones. Con tal confusión así nos va.
La condena a la violencia homicida en Pereira es un tema recurrente en las agendas de los medios de comunicación, pero ninguno de sus dueños o directores hacen algo para frenarla. A la larga no creen estar tan convencidos de que sus empresas completen el cluster en torno al cadáver, ni los gobiernos de turno son tan inteligentes como para acordar una estrategia conjunta con la sociedad civil y la prensa, para remover la estructura sistémica de la violencia homicida en la ciudad, enfocando la cultura como un orden distinto de valores ciudadanos en el que el trabajo con los niños sea una estrategia que tenga frutos a largo plazo, y en el que el relato del homicidio desaparezca como materia prima de la sección judicial de los medios.
Ahora sí. Las cifras que el director de la oficina de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, general Orlando Páez Barón, entregó a la prensa nacional, al finalizar el primer semestre del año 2007, no dejaban a Pereira lejos de su lugar de supremacía: “La ciudad más violenta de Colombia es San José del Guaviare, con 37 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Le siguen de cerca, en porcentaje, Pereira con 34, Cali con 32, Riohacha con 29 y Cúcuta con 28. Si esta tendencia continúa para final de año, estas ciudades pueden terminar con el doble de homicidios”. Y se debe aclarar que los datos de San José del Guaviare se deben a que en sus calles y zonas rurales, el Ejército Nacional y la guerrilla libran el conflicto armado. De ahí para abajo, las víctimas resultan de otras motivaciones.
Entonces, mientras llega la última palabra de este reportaje, alguien en alguna parte de esta ciudad está planeando su siguiente crimen, que aunado a la típica ubicuidad de la violencia homicida pereirana, hacen imposible detenerlo. Por eso si tú, estimado lector, has sostenido negocios con alguna de las organizaciones criminales de economía ilegal de la ciudad y ellos no han quedado satisfechos con tu parte, no salgas a la calle, nadie podrá proteger tu vida. Y dadas las condiciones actuales, nada hace pensar que esto pueda cambiar. Gärtner dice, con amargura, que dado el contexto de Pereira, la situación podría ser peor; Edwin Arango, el editor de La Tarde, dice que prefiere eliminar la probabilidad de esta frase: “Por como se están desarrollando las cosas, esto, con certeza, se pondrá peor”.
Información tomada de: http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?idArt=108986