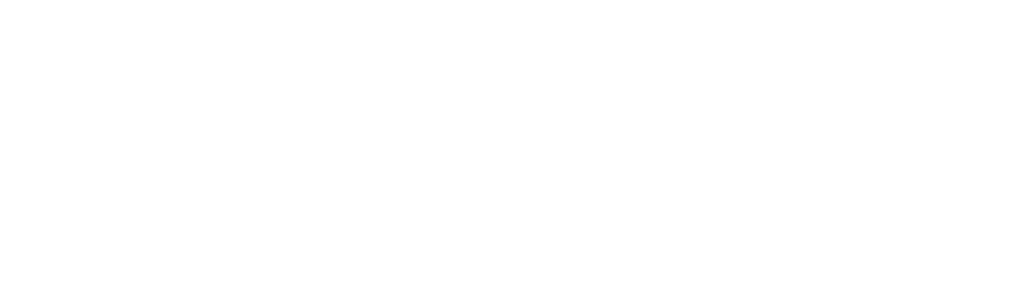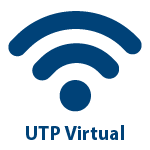Discurso del escritor Miguel Álvarez de los Ríos al recibir el título Honoris Causa Licenciado en Español y Literatura, en Noviembre de 2006.
Por petición del señor Rector de la Universidad Tecnológica, doctor Luis Enrique Arango Jiménez (sé que muy insistente petición, porque además de las finas calidades de su espíritu y de la nobleza de su talento, que le han permitido ser desde el comienzo de su madurez un varón de plenitud clásica, en quien confluyen armoniosamente el sentimiento de la libertad y el de la paz entre los hombres, a más del amor a la patria y a los seres de su sangre, que es consubstancial a su vida, a la razón de su existencia, conozco de vieja data la esplendidez de su corazón, su mano grande de hombre honrado y de guerrero en reposo, su abierta generosidad; he compartido su vino, y en horas de viril protesta, junto al dolor de los humildes, he oído el fragor de su sangre agitándose entre las venas; y a lo largo de nuestra amistad –respetuosa, sin altibajos– he recibido de él muestras sinceras, inequívocas, de amable consideración); con el tolerante asenso de la Facultad de Educación y del Consejo Académico, constituido por jóvenes y auténticos humanistas, y con la adhesión entusiasta, pero poco reflexiva, de nuestra Academia de Historia, de la cual, por decisión igualmente irreflexiva y, algo peor, encubridora, de mis colegas académicos, el Consejo Superior de esta fábrica espiritual, que honra a Pereira y a Colombia, acordó conferirme el título de Honoris Causa en Español y Literatura.
Lo enorme de su tamaño frente a lo exiguo de mis méritos, hace más visible el honor que se me ha discernido. Estoy conmovido y perplejo, y mi sencilla persona no acertará a reconocerse cuando deba anteponer, a otros que logré conquistar a costa de grandes esfuerzos, este aderezo académico. Gentes superiores a mí en sabiduría y experiencia, en comercio con las ideas y en trato habitual con los libros, no han tenido tanta fortuna como ésta que a mí me sorprende en el declinar de mis días, cuando el sol da justo en mi espalda y un dolor hondo, lancinante, de igual dureza a aquellos “golpes” de que se duele César Vallejo, arremete contra mi ser y con sus manos de nostalgia e irremediable soledad está tejiendo la corona de lirios negros de mi muerte, sin que me valgan para nada la consolación poética o el continuo repensar en los valores de la vida.
Pero, ¿por qué se me honra de tan exclusiva manera? ¿Por qué este súbito laurel –quizá transfigurada Dafne– viene a posarse en mi frente, marchita de tantos soles? ¿Por el hecho insignificante de haber pulsado el periodismo, –al fin y al cabo un instrumento– como se pulsa una guitarra, buscándole más altos tonos a su invariable encordadura? ¿O acaso por mi afición hacia las cosas del espíritu –a su presencia, a sus esencias, a sus significaciones–, en cuyo caso sería inválida la razón justificativa, pues, como dijo Alberto Lleras en ocasión semejante, por ellas y para ellas y de ellas he vivido?
Cualquiera que sea la causa de esta decisión académica, no merezco tanto honor; me quedará grande el título, como los trajes que heredamos de nuestros parientes mayores o como egregia investidura en cabeza de un menestral. Mas, lo recibo con humildad e inclino reverente mi cabeza ante este empinado claustro, asistido desde lo alto por dos preclaros espíritus: el de Jorge Roa Martínez y el de Pablo Oliveros Marmolejo; cuyo prestigio desborda las fronteras nacionales y cuya óptima enseñanza se equipara a la que imparten, desde siglos anteriores, las más ilustres universidades norteamericanas y europeas.
Permítanme un breve recuerdo sobre las luces, todavía rielantes, de mi aurora intelectual, que yo asocio con los comienzos de nuestra Universidad Tecnológica.
Este plantel fue fundado o, mejor, inició tareas cuando yo, novel escritor emborronador de cuartillas– y romo aprendiz de filósofo, andaba en mis veinticinco años. Cuatro o cinco años antes –hace ahora medio siglo– dilapidaba el tesoro de mi primera juventud; tenía una estrella en la mano y ansiaba conquistar el mundo. Con dos amigos del alma, escritores como yo, el estudioso Hernán Toro Rivas y el inteligente Dukardo Hinestrosa Castrillón y un abogado, mayor que nosotros en edad y preparación, Alonso García Bustamante, habíamos fundado en Pereira un grupo “existencialista”. Nos apasionaban Sartre y Simone de Beauvoir, sin conocerlos a fondo. De Sartre habíamos leído su gran novela La náusea; novela amarga, metafísica, visión audaz y conmovedora de la angustia heideggeriana; estábamos metiéndole el diente a su pensamiento ontológico en su ensayo El ser y la nada, y habíamos adoptado, como enseña de nuestro grupo, la que Sartre proclamaba como divisa para el hombre: “Faire et enfaisant se faire et n¨eter rien que ce qu´il s´est fair” (Hacer, y al hacer, hacerse, y no ser más que lo que él se ha hecho). En la angustia y el absurdo Sartre no veía un obstáculo, sino, al contrario, un estímulo a la actividad humana. Éramos, pues, existencialistas, sin saber nada de Unamuno, único existencialista de raza y lengua españolas, ni de sus temas obsesivos: la muerte, la inmortalidad, la gloria, el ser uno mismo, la heterodoxia religiosa; e ignorando a Gabriel Marcel, neoescolástico, católico, más literato que filósofo. Sartre nos mostraba el mejor camino, de eso estábamos seguros: el de una filosofía humanista de la acción, del gran esfuerzo, del combate, de la solidaridad (“Une philosphie humaniste de I´effort, du combat, de la solidarité”).
¿Fue este grupo una protesta contra la situación anómala que vivía nuestro país? Es difícil asegurarlo. Todos teníamos conciencia histórica y comunidad de espíritu, pero distintos puntos de vista frente al espectro político (aparte, otros dos amigos, conservadores y católicos, los hoy respetables maestros Héctor Ocampo Marín y Benjamín Saldarriaga, nos miraban con benevolencia e inocultable curiosidad). Yo seguía con mi estrella en alto, con mi rebeldía intelectual, urdiendo versos deplorables, o que hoy me lo parecen, y leyendo con fruición todo lo que caía en mis manos, no obstante que hartas urgencias e incontables requerimientos atareaban mi vida, y como el triste personaje de cierta novela gótica, a quien el mal acosaba, como un sabueso infernal, me hería contra los filos de todas las dificultades.
En enero de 1959 asumí la Secretaría del Concejo Municipal, y por falta de presupuesto para pagarles uno propio, se me pidió que también lo fuera del doctor Roa Martínez y de su Universidad, que aún estaba en veremos (poco después estas funciones se las asignaría el Alcalde a mi buena hermana Ruth, empleada de su despacho). Me tocó, con el doctor Roa –pequeño, nervioso, efusivo, con su infaltable cigarrillo entre los labios elocuentes– fatigar estos terrenos, todavía sin desbravar; secundar las iniciativas de un rector sin escritorio, sin decanos, sin profesores, sin estudiantes, sin presupuesto; darle buen aire a sus sueños; redactar algunas actas sobre asuntos de la grande empresa que apenas cabía en su cerebro; escucharle sus anécdotas de político sin vocación; y, sentados entre el rastrojo, que hoy son aulas y laboratorios, hablarle, a instancias suyas, de Sartre y su fe en el hombre, sin que esta fe lo condujera a una fe más alta, en Dios; del desolado Merleau Ponty, de Heidegger, de Nizan, de Kierkegaard, de Albert Camus –no comunista, liberal–, que insiste en que Cristo no ha muerto, aunque otros crean lo contrario y en que debemos rehusarnos a desesperar del hombre; y, especialmente, de Kart Jaspers, de quien quería saber cuál era su apreciación sobre los objetos trágicos insertos en la poesía; en qué forma o de qué manera acontece el sabor trágico; qué sentido podía tener su interpretación sistemática de lo trágico y de lo absurdo. En la calma de su madurez, rodeado de un respeto unánime, Roa ansiaba tener noticia, únicamente por boca mía, en la que él decía confiar, sobre aquellas altas cumbres, a las que no pudo ascender en sus tiempos de indagación y de búsqueda de sí mismo por haber estado encerrado en su jaula aristotélica.
Asistí a su nacimiento –al de esta Universidad–, y aun cuando hoy luzco su toga, no ceñí nunca su beca, ni por haber llegado tarde, pude sentarme en sus bancos; lo hice, sí, ocasionalmente, por gentil invitación de decanos y profesores. Aquí escuché a grandes maestros del pensamiento y de las letras, a genios de la ingeniería controvertir a otros genios, estos últimos de entre casa, y hasta a sesgados intérpretes de las desdichas nacionales. Y yo mismo, personalmente, obligado por mis amigos y apoyado sólo en la audacia que me infundía mi juventud, más de una vez extenué estos ámbitos –sus aulas, su biblioteca, su campus vibrante de vida–, con sol ardiente o con luna, y hablé, con amplia libertad y, por supuesto, sin buen criterio y con palabras atropelladas, sobre temas que, a juicio de otros, yo manejaba con propiedad: los rudimentos filosóficos y la literatura en verso y en prosa y, en ésta, los nombres egregios: desde Homero hasta Baudelaire y desde el Dante hasta Whitman, a quien traía a nuestra lengua con lastimosa impericia; sin dejar de referirme en todas mis disertaciones a Pereira, mi ciudad: a su historia, sencilla y franca, que, por lo menos en su génesis, no ofrece aspectos oscuros ni admite esenciales reparos; al esplendor de su medio físico, que bañan torrentes de luz, y a los hitos fundamentales de su progreso general, entre los cuales, más que todos, con ser los otros grandiosos, resalta esta Universidad, como descuella una catedral en el lugar en que se levanta, más por la fuerza espiritual que impregna su espacio interior y fluye y se desparrama con el aliento de la fe, que por su desproporción o su belleza arquitectónica.
Un viernes, ya bajo el véspero, el profesor Pablo Oliveros, amigo y compañero asiduo de experiencias intelectuales, aún dedicado a sus cátedras, me metió en su salón de clases y me forzó a perorar sobre “relativismo cultural y particularismo anti universalista”; de estos temas tenía yo apenas un conocimiento epidérmico: los descubrí de refilón en textos de Spencer, de Comte, de Darwin, de Hegel, de Marx; con ellos podía descrestar a contertulios desinformados, mas no a individuos instruidos como Oliveros Marmolejo. Sin embargo, analicé, con “relativa” facilidad, por ser asunto que trajinaban los estudiosos de la época, el primero de dichos fenómenos, engendrador del segundo, que se oponía, y se opone, a la concepción objetiva, concreta, de los valores.
Critiqué con energía al historicismo de Croce, y al de Dithey, que lo precedió, por no admitir ningún valor que subordine a la historia, pero, en cambio, defendí su afirmación del carácter, dinámico y temporal, de la realidad humana; y, para finalizar, les pedí a los estudiantes, casi con desesperación, que mantuvieran como una consigna, los difundieran y los defendieran, los términos sustanciales del humanismo eterno y clásico: hombre, humanidad, persona, conciencia, honor y libertad.
De suerte que, con anterioridad a esta solemne ceremonia, tuve excelentes relaciones con nuestra Universidad Tecnológica. No soy, pues, ni extraño ni intruso bajo estos techos académicos y podría yo pronunciar palabras como las que dijo el agustiniano Fray Luis de León al reintegrarse a la cátedra de Teología y Exégesis Bíblica en la Universidad de Salamanca:
Decíamos ayer…
Como ustedes habrán notado, si a estas horas de mi vida algo todavía me alienta, además del amor por los míos y por Pereira –por sus gentes, por su historia, por su paisaje–, es mi apego hacia el humanismo en su plural contenido: literario y filosófico.
Empecé a leer siendo muy niño, inducido por mi padre, quien me compraba, todos los sábados, una revista chilena denominada El Peneca, en cuyas páginas aparecían, cercadas por textos triviales, obras insignes por capítulos. El primer libro que leí, ya presentado en volumen, fue El Conde de Montecristo, de la famosa Ediciones Tor, o Molino, no lo preciso, en terso papel Edad Media. Me impresionó su protagonista, el marinero Edmundo Dantés, traicionado, aherrojado y luego rehabilitado al convertirse en Montecristo, un conde espurio pero rico, que hizo justicia por su propia mano. Años más tarde examinaría, uno por uno, los personajes de aquella mágica novela y a su autor, Alejandro Dumas, sobre quien escribí un ensayo, que publiqué, no recuerdo dónde, si en La Patria o en El País. Dije yo que el viejo Dumas –bonachón, sanguíneo, epicúreo, tan diferente a su hijo– le aportó al romanticismo –que es por esencia y potencia, inconformismo y rebeldía– lo que también le aportaron, en grado más eminente, Hugo, Byron, Lenau, Kleist: su grito condenatorio de todas las injusticias. Leí luego a Charles Dickens, a Cervantes, a Calderón, a Tirso, a Romain Roland, a Galdós, a Jorge Isaacs: lo hacía sin orden ni concierto, pues nadie guiaba mis lecturas; devoraba libro tras libro, con ansiedad, con voracidad. Mi padre me anunció un día: “En lugar de una cultura, vas a adquirir una indigestión”, una indigestión de libros. Lo dijo debido a que yo, niño todavía impúber, no estaba en capacidad de seleccionar mis lecturas, en cuanto se refiera a buena o mala calidad y en cuanto a si nutrirían mi mente, apenas en agraz, o pudieran intoxicarla con “ateísmo” o “inmoralidad”.
No recuerdo si la “indigestión” que me pronosticó mi padre llegó a afectarme en realidad, pero sí tengo bien presente que hubo un tiempo en que, por ese fenómeno llamado de suplantación, confundía a los autores que iba leyendo presuroso con sus entes de ficción: a Dickens, con su Copperfield; a Cervantes, con su Don Quijote; a Calderón, con su Pedro Crespo; a Tirso, con su Don Juan; a Roland, con su Juan Cristóbal; a Dostoievsky, con su Raskolnikov; a José Hernández, con su Martín Fierro; a Isaacs, con su Efraín.
Las criaturas de papel cobraban en mi imaginación una personalidad más densa, más recia, más acusada, que quienes las habían creado, de cuyas vidas y milagros no tenía yo la menor idea.
De todos modos, sin darme cuenta, a mis nueve años escasos, había dejado por completo los bellos “cuentos para niños”, de origen francés o alemán, la literatura infantil, con todos sus ogros y gnomos, sus blancanieves y sus enanos, sus cenicientas y sus hermanastras, sus caperucitas rojas, sus audaces gatos con botas, sus sastrecillos valientes, sus pulgarcitos, sus patitos feos, para ingresar al mundo encantado de lo que mi madre llamaba, con un tono restrictivo y, claramente, de advertencia, “literatura para adultos”.
Los años fueron pasando. Terminé mis estudios primarios y avancé en los secundarios. Y continuaba leyendo. Idealmente, había vuelto a Francia e ido a Italia y Alemania, a Inglaterra y España, a Rusia, a Grecia, a Estados Unidos. Leí, con temor, a Hugo: Nuestra señora de París, Hojas de otoño, La leyenda de los siglos, a Chateaubriand: sus Memorias de ultratumba, su novela Atala y René; a De Vigny; a De Musset, no su teatro, sus poemas, sus elegías de amor en “memoria” de George Sand; a Teófilo Gautier, plástico, lírico, intrascendente; a Baudelaire, a Verlaine, a Rimbaud, al Conde de Lautreamont, al pobrecito Gerardo de Nerval; a Mallarmé, a Mérimée, a Proust, a Barrés, a Valery; a Foscolo, a Manzoni, al amargado y deforme Glacomo Leopardi, a d´Annunzio, a Papini, a Moravia, a Malaparte; a Goethe, a Heine, a Novalis, a Hölderlin, a Stefan George, a Rilke; a los románticos ingleses, incluso a las hermanas Brontë y, preferiblemente, a Emily; y al grupo de los pos románticos, por mejor nombre victorianos: a Alfred Lord Tennyson; al superficial Robert Browning (preferible su mujer, Elizabeth Browning Barrett, sensitiva sonetista), a Dante Gabriel Rossetti, poeta y pintor prerrafaelista, a Conrad, a Rudyard Kipling; a Espronceda, a Bécquer, a Zorrilla, a Galdós, a los hermanos Machado, a García Lorca, a Pedro Salinas, a don José Ortega y Gasset, al dolorido Miguel Hernández; a Amado Nervo, a Alfonso Reyes, a Octavio Paz; a Darío, a Neruda, a Asturias, a César Vallejo, a Rómulo Gallegos, a Mariano Picón Salas, a Arturo Uslar Pietro, a Vicente Gervasi; a Jorge Carrera Andrade, a Jorge Icaza, a Alejandro Carrión, a Silva, a Valencia, a Barba Jacob, a Carranza, a Rojas, a Antonio Llanos, a Aurelio Arturo; a Tolstoi, a Dostoievsky, a Turgueniev, a Chejov, a Lermontov, a Gorki, a Maiakovsky; a Homero: su Ilíada, su Odisea; a Herodoto y a los trágicos del teatro: Sófocles, Esquilo, Eurípides, y a los latinos: Tito Livio, Virgilio, Horacio, Ovidio, (como lo confesó antes que yo el escritor Silvio Villegas, fui y sigo siendo grecolatino); a Emerson, a Thoreau, a Emily Dickinson, una de las más extrañas y delicadas poetas que jamás hayan existido; a Hawthorne, a Melville, a Whitman, a Sanburg, el gran biógrafo de Lincoln y bardo errante, especie de Serrat en inglés, que cantaba baladas acompañándose con su guitarra; a Ezra Pound, a Richard Wright; a todos los narradores de la llamada por Gertrude Stein, “generación perdida”: Faulkner, Hemingway, Scott Fitzgerald, Steinbeck, John Dos Passos…
Desde mi infancia hasta la fecha he leído, sin parar, prosa diversa y poesía. Cuando mi edad llegó al cuarto del siglo, calculo que me había leído, en desorden, uno tras otro, no menos de la mitad de los clásicos europeos (entiendo el vocablo clásico como excelsitud creativa e inmejorable forma estilística), dos decenas de los asiáticos, igual número de los africanos y no menos de doscientos de los nacidos en América. Los libros congestionaban la habitación en la que dormía, el recibimiento, el comedor y hasta el zaguán de mi casa, y mi madre, a quien le tocaba organizarlos todos los días, decía, con desesperación, que aquello estaba pareciéndose a la fachada de la casa del doctor Roa Martínez, invadida por la hiedra.
Leía con avidez, como apura jagua un sediento, a mañana, tarde y noche; en la casa, en el colegio, en el café, en los parques solitarios, en los buses, en los trenes, en los aviones, y en las noches más oscuras, por falta de luz eléctrica, poseído por ese demonio –así llamaba a la lectura el poeta Saint- John Perse–, como en el Eclesiastés, mi cerebro no reposaba. Provisto de un candelero y cobijado en mi lecho, me lo colocaba en la frente y entonces la luz de la vela inundaba el aposento y, trémula, se proyectaba en las páginas que leía con ardicia, con emoción, con el acuciante temor de que el tiempo no me alcanzara.
Como dijo de sí Borges, soy más lector que escritor.
En la escritura me inicié al filo de mis catorce años. Versos. Sonetos de inspiración y corte piedracielistas. También estrofas humorísticas. Pasados los dieciocho años, derivé hacia la prosa y me enrolé en el periodismo. Ahí estoy y ahí me he quedado.
Soy jurista sin muchas luces y sociólogo desalumbrado, historiador, aunque empírico. ¿Un humanista? Quién sabe. Me faltan el latín y el griego, la glotología de Cuervo y la gramática de Caro.
El humanismo tiene para mí un modelo incomparable: Erasmo de Rotterdam, culminación de la inteligencia, cúspide de la razón humana. Ninguna cosa de la vida le fue extraña a este holandés, de fragilísima salud, de boca grande y fruncida en un rictus que denuncia su enorme fuerza espiritual, de tristes cabellos ralos, de ojos pequeños y escondidos, de feo semblante de asceta, sin ningún rasgo de osadía, como dice de él Lavater. Erasmo jamás se engañó acerca de nada ni de nadie. Su obsesión fue la cultura, la educación sistemática, que, según su apreciación de gran genio renacentista, acabaría con las guerras, con la violencia, con la injusticia. Stefan Zweig, su mejor biógrafo, profesa que su cerebro era una máquina de pensar absolutamente moderna, de precisión insuperable y magnífica amplitud y alcance. Todo el terreno del pensamiento fue trajinado e iluminado por aquel cura sin parroquia, sin sotana, sin camándulas, que creía más en la tierra que en las delicias del cielo. En todas las universidades se percibe su ardiente influjo, porque a todas las inspiró al franquearles las puertas a la investigación y a las ciencias. Con Erasmo, “luz del mundo”, suma de la sabiduría, el concepto de universidad adquirió una más profunda, más definida relevancia, y el idealismo académico, un valor nunca imaginado.
Hace tres años, en Rótterdam, visité la Universidad que perpetúa su nombre y se inspira en sus ejemplos, situada frente al vasto puerto (arrasado en 1940 por la aviación alemana y bellamente reconstruido, con gusto clásico y humanístico, en su antigua arquitectura). Estuve allí con mi mujer y con mi hija mayor y los tres nos sobrecogimos al ingresar a la biblioteca y sentir, casi palpar la presencia del gran humanista. Yo podría jurar que lo vi, de pie ante su pupitre, envuelto en sus vestiduras de anchas y gruesas mangas, guarnecidas con finas pieles, y tocada su cabeza con birrete de terciopelo, como en uno de los retratos que de él pintó Holbein el Joven.
Las universidades modernas, aunque imperen en su enseñanza la técnica y la tecnología (naturalmente, indispensables para afrontar los desafíos de la actual civilización), no pueden echar a un lado o repulsar al humanismo, que es la esencia de toda cultura, y al ir a la par con los tiempos, a causa de su dinamismo, hoy confía en la democracia, en la razón y en la ciencia como fórmulas de solución para los problemas humanos. Así lo entiende e interpreta nuestra Universidad Tecnológica, que conserva intactas las fibras de su raíz humanística, y al concederme este título en Español y Literatura, está afirmando los valores que desde el fondo la sustentan. Su nómina directiva, al igual que su profesorado, la forman personas muy cultas: son fanales de luz potente que alumbran el amplio camino que otros están recorriendo o se disponen a emprender, mientras ellas permanecen, casi ocultas, en la sombra. Como en el verso famoso, “huyendo a prisa de la luz y la luz llevando consigo”. Su incomparable Rector, Luis Enrique Arango Jiménez, sus conspicuos vicerrectores, sus decanos, sus profesores… Todos hombres de pensamiento. Quiero hacer mención de algunos, muy cercanos a mis afectos: José Germán López Quintero, Samuel Ospina Marín, Rigoberto Gil Montoya, César Valencia Solanilla, Álvaro Acevedo Tarazona, Julián Serna Arango, Víctor Zuluaga Gómez, Benjamín Saldarriaga González… Ellos me han dado su fuerte apoyo y han permitido que me inspire en sus talentos de hombres y en sus virtudes de ciudadanos; mientras camino, torpemente, arrastrando mi vejez, como Verlaine arrastraba su inútil pierna reumática, o De Nerval –el tenebroso, el viudo, el inconsolado– que descendía por las escaleras de la Calle de la Linterna.
Y vuelve a angustiarme Borges:
“Ya somos el olvido que seremos”