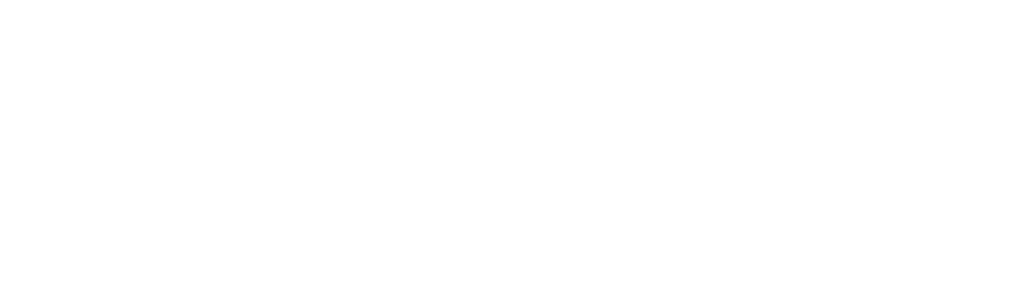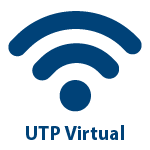El pensador búlgaro-francés dejó la idea de que el Otro siempre se ha visto como lo desconocido.
Ninguna cultura es en sí misma bárbara, y ningún pueblo es definitivamente civilizado. Todos pueden convertirse tanto en una cosa como en la otra. Es lo propio de la especie. Esto decía Tzvetan Todorov en uno de sus últimos libros, antes de morir en París el martes pasado a los 77 años.
Digamos, de entrada, que Todorov era sin duda un verdadero intelectual –un pensador integral, sensible y solidario– que en los últimos 35 años reflexionaba sobre asuntos urgentes y necesarios. En sus comienzos había militado en la teoría literaria, específicamente la que tenía como enfoque el estructuralismo. Pero, como Roland Barthes, dio un giro radical y comenzó a escribir sobre temas como la otredad, la memoria, la historia; sobre los ritmos y arritmias del pulso de la política y el nuevo desorden mundial.
Del primer periodo –salvo algunas excepciones, como el aprecio que aún él tenía por La introducción a la literatura fantástica (quizá uno de los mejores estudios sobre el relato fantástico), Teoría del símbolo, Mijail Bajtin o El principio dialógico, y su imprescindible Diccionario enciclopédico de las ciencias del lenguaje, escrito con el lingüista Oswald Ducrot–, Todorov abjuró posteriormente, pues, al parecer, para él no había una estrecha relación entre esa postura cientificista y sus verdaderos impulsos vitales.
Es en su corto ensayo La literatura en peligro en el que, de cierta forma, hace una autocrítica a ese periodo estructuralista. En este libro cree necesario que la obra literaria sea vista como una fuente y reserva de sentido humanitario. Se queja de que en aquel momento, y aun a comienzos del siglo XX, cuando se leían las novelas, o los poemas, no se pensaba en la condición humana, en la relación entre individuo y sociedad, el amor y el odio, la alegría y la desesperación, sino que se hacía énfasis en las ideas críticas o modernas.
Ya en el prólogo decía que si le preguntaran por qué tanto amor por la literatura, el respondería de inmediato que la amaba profundamente porque ella le ayudaba a vivir y soportar la vida. Porque le hacía descubrir un mundo más denso y elocuente que la vida cotidiana, pero no radicalmente diferente.
Para él, la literatura tenía la posibilidad de ampliar el universo, ya que la obra literaria invita a imaginar otra manera de concebir y organizar este mundo tan complejo. Estaba convencido de que la literatura abría hasta el infinito esa posibilidad de interacción con los otros y, por tanto, nos enriquece infinitamente.
Pero también, decía, nos ofrece sensaciones insustituibles que hacen que el mundo tenga más sentido, y que ella no se podía convertir en un simple divertimento, una distracción reservada a las personas cultas, sino que nos permite responder mejor a nuestra vocación de seres humanos.
Se comprende, en esta especie de declaración de amor por la literatura (que avergonzó a los estructuralistas), por qué Todorov, a comienzos de la década de los 80, había dado un giro tan drástico en los libros que empezaba a publicar.
Es en este nuevo periodo cuando escribe sus libros más importantes, por cuanto el otro se constituye en uno de sus protagonistas fundamentales e intuye, de paso, lo que va a ser el nuevo desorden mundial.
Es entonces, exactamente en 1982, cuando aparece La conquista de América. El problema del otro, en el que muestra esa idea de conquista y colonización de América equiparable a una relación amorosa. Primero, el encuentro con Ella (Colón); luego, la conquista (Cortés), y, por último, la tensión que establecen el amor, el odio, la posesión, la violencia simbólica y el conocimiento como formas refinadas para cualquier proceso de colonización.
Lo más interesante de este libro es su visión sobre Cristóbal Colón: delata cuáles fueron sus verdaderos intereses y maneras de adaptarse al Nuevo Mundo y a sus habitantes. Una obra rica en referentes sobre viajeros españoles del siglo XVI, así como una reflexión que tiene como importantes fuentes los relatos, tanto de los aztecas como de los mayas.
Luego habría que destacar Los abusos de la memoria, un manifiesto que podría dejar el sabor de una cierta incorrección política, en el que su autor dice que en relación con la memoria y la historia, “sería de una limitada crueldad recordarle continuamente a alguien los sucesos más dolorosos de su vida: también existe el derecho al olvido”.
Dice también que la memoria está amenazada no por falta de información, sino por su sobreabundancia. Aquí apuntala sus matizaciones con casos como los del escritor español Jorge Semprún, en La escritura o la vida, quien explica cómo, en un momento dado, el olvido lo curó de sus experiencias en los campos de concentración y que en este caso cada cual tiene derecho a decidir.
Lo que finalmente critica Todorov es lo que él llama “el elogio incondicional de la memoria”. Un tema que Paul Ricoeur retomará, muchos años después, en su monumental libro La memoria, la historia y el olvido, en el cual reconocía que se quedaba perplejo por el inquietante espectáculo que dan el exceso de memoria aquí, el exceso de olvido allá, por no hablar de la influencia de conmemoraciones y de los abusos de la memoria –y de olvido–. Para Ricoeur, en ese sentido, una política de la justa memoria se constituía en uno de sus temas cívicos reconocidos.
En el 2009, Todorov vuelve sobre este tema en un opúsculo titulado La memoria, ¿un remedio contra el mal?, en el cual vuelve a preguntarse, como ya lo había hecho David Rieff, el hijo de Susan Sontag, en A favor del olvido, por desgracia un título desafortunado, con motivo de la frase de Santayana: ¿es verdad que quien no conoce la historia está condenado a repetirla? Tanto para Rieff como para Todorov, por desgracia, muchos conflictos se han vuelto a reactivar gracias un tipo de memoria, como diría Nietzsche, a un tipo de memoria resentida. En este opúsculo, Todorov dice que aún hay un cierto mal en un tipo de memoria.
Otro libro suyo clave es El hombre desplazado, una sentida y profunda autobiografía sobre el exiliado, sobre “el hombre desarraigado, arrancado de su marco, de su medio, de su país; sufre al principio, pues es más agradable vivir entre los suyos”.
Pero sobre este tema, el libro más actual, sólido y agradable de leer es El miedo a los bárbaros. Más allá del choque de civilizaciones (Le peur des barbares, 2008). En este gran ensayo, de casi 300 páginas, Todorov nos introduce en un debate tan necesario como fascinante. Un debate geopolítico del que no puede sustraerse ningún tipo de lector si quiere entender de algún modo los conflictos políticos, sociales y culturales de la actualidad.
En esta obra, el autor demuestra que es difícil para un tema tan crucial, como es el choque entre las culturas, escapar a la mirada histórico-social. Tiene claro que en lo histórico se juegan demasiadas cosas y en lo social, mucho más que demasiadas. Para lo histórico, el autor desentraña el concepto de ‘bárbaro’ –noción antigua y muy occidental– para señalar con argumentos sólidos y con su lucidez característica cómo han sido mirados los conflictos entre Medio Oriente, Europa o Estados Unidos.
Todorov reafirma su obsesión académica y vital sobre la política del otro, al dejar explícita la idea de que este siempre ha sido mirado con la óptica de que todo lo que es extranjero (lo extraño), lo lejano, lo desconocido, pertenece al mundo de la barbarie. Ser bárbaro significaba o implicaba, según él, la incapacidad de comprender al otro.
De paso, para lo social, nos brinda también un buen ejemplo de lo que pueden ser las representaciones colectivas, los modos de pensar, de imaginar; aspectos que son los que en últimas mueven, motivan a acciones y formas como se relacionan las sociedades, ya sea en macronaciones o microgrupos humanos.
Es lo que, de algún modo, Castoriadis denomina la constitución imaginaria de las instituciones, pero, en este caso específico, el choque entre las culturas, en la práctica, en el terreno de lo geopolítico, tiene incidencias concretas, tales como la guerra, el conflicto, el desplazamiento, la xenofobia, la discriminación y, finalmente, los actos terroristas, que no necesariamente tienen origen en los hechos del 11 de septiembre del 2001, ni mucho menos que estos hechos terroríficos son producidos desde una sola orilla.
Queda al final, en este imprescindible libro, despotenciada la dicotomía ser-bárbaro y ser-civilizado, en sentido maniqueo. ¿Quién es Dios y quién el Demonio? Lo que sí está claro es que se comenten actos de barbarie en nombre de una postura conveniente.
Sorprende la sencillez para un tema tan amplio y tan complejo. Siendo un libro profundo, y con una gran amplitud de miras y buenos argumentos, está escrito para ser leído por cualquier individuo. Está escrito para que nos sintamos obligados a leerlo. Sorprende su nivel crítico y equilibrado. Es la mirada de un hombre analítico, prudente, sin maniqueísmos apasionados o partidismos irracionales o sectarios.
Todorov entendía muy bien la geopolítica del otro. Su única cruzada, desde la teoría, era la urgencia humanitaria. Entiende muy bien el sentido de lo humano en un espectro tan amplio (en muchos casos difuso) como es la geopolítica.
Todorov muere en el momento en que sus advertencias se hacen más evidentes, y en que sus inquietudes tenían que ver con el problema de la convivencia, la disyuntiva de estar en medio de la esperanza (la apertura, el acogimiento...) y el miedo al cierre de fronteras reales e imaginarias, ya que, sin discusión, él era demasiado sensible al tema del desplazamiento o de la manera como se rechaza al otro, al extraño, al extranjero. Todorov muere en el momento en que cada vez se abren más espacios burocráticos y desangelados para un sujeto desarraigado, expulsado, sin lugar de anclaje, y en el que Refugistán se constituye en un nuevo Estado adonde van a parar los que, cada día, van quedando sin hogar, sin país o nación.
Todorov deja este mundo en el momento en que se pone en práctica y toma fuerza lo que he denominado la mutación de la alteridad, que consiste en cómo el otro se va convirtiendo, cada vez más, en una cosa, en un objeto o una abstracción fantasmal cuyo cuerpo ya no se puede ver, y mucho menos su alma; es práctica la brillante y lapidaria frase de Lacan cuando, en referencia al otro, decía: “En este mundo, al parecer, todas las relaciones humanas se articulan en torno a la depreciación ajena: para ser es necesario que el otro sea menos”.
Era un humanista solidario, y con A. Touraine, R. Sennett (ver su libro Juntos) y Christian Salmon se preguntaban cómo vivir juntos en condiciones de igualdad, a pesar de ser diferentes. Todorov era un moderno, en el sentido profundo del término, que abogaba por las libertades, los derechos y la igualdad de los seres humanos, pues en su manera de sentir, de pensar, era pariente intelectual de Isaiah Berlin, de Leo Strauss, de Louis Dumont, de los grandes filósofos franceses del siglo XVIII (como Diderot, Montesquieu...).
Un gran ilustrado en el sentido que no establecía diferencias entre lo sensible, lo razonable y lo solidario: los tres pilares del verdadero proyecto de modernidad que, para este nuevo desorden mundial, cada vez más agudizado, se hace urgente y necesario. En un mal momento nos abandonó, con su agudeza, su generosidad y justicia intelectual, el señor Todorov. Un pensador de verdad y muy actual.
RODRIGO ARGÜELLO*
Especial para EL TIEMPO
* Escritor de ensayo y ficción. Acaba de publicar ‘Elogio de la mala musa’ (Madrid) y ‘El funesto Memorioso’ (Bogotá).