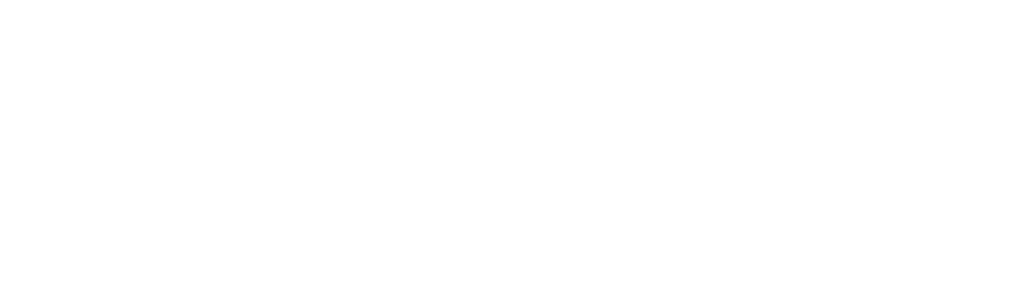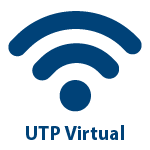Tampoco se escapan del desastre las denominadas ciencias básicas o “puras”, cuyo menoscabo se ve reflejado en la disminución progresiva de los estímulos destinados a la investigación, especialmente en aquellos campos del conocimiento alejados de la realidad más inmediata.
Las posibilidades de conseguir recursos para investigaciones en matemáticas puras o en física teórica, por ejemplo, se minimizan cuando los investigadores se ven obligados a competir con propuestas que prometen ser relevantes en la solución de problemas tangibles para la sociedad. Difícilmente un tecnócrata encargado de la administración de los recursos se verá inclinado a privilegiar un proyecto sobre “Cohomología de Floer y gravedad cuántica de bucles” por encima de otro comprometido con estimar la correlación entre la incidencia del dengue y el fenómeno de la Niña. Y cuando el número de publicaciones se convierte en el instrumento por excelencia para juzgar la calidad de un investigador, pocos académicos consagrados al desarrollo teórico de su disciplina podrán competir con colegas suyos dedicados a los aspectos experimentales o “aplicados”, por la misma razón que un cuarteto de música de cámara jamás podrá ofrecer tantos recitales como serenatas puede brindar un grupo de mariachis.
No se pretende descalificar, demeritar o desestimar investigaciones de naturaleza aplicada o con fines pragmáticos, a las cuales les debemos, sin duda, el desarrollo de invaluables avances tecnológicos. Solo un romántico insensato insistiría en defender semejante postura. Se trata en su lugar de manifestar una preocupación por una situación harto inquietante: el riesgo de dejar desprotegidas las ciencias básicas en un mundo donde los grandes capitales muestran una capacidad de injerencia cada vez mayor en la asignación y distribución de los recursos destinados a la investigación científica.
En los departamentos de física y matemáticas, en particular, la situación ha fomentado la aparición de incontables oportunistas que hoy depredan el sistema acaparando gran parte de los recursos con proyectos en apariencia de la mayor importancia para la sociedad, cuando en realidad un buen número de esas investigaciones no pasan de ser ejercicios elementales de cálculo, matemáticas numéricas de juguete aplicadas a situaciones ficticias que poco o nada tienen que ver con la realidad. Quienes, como el físico John Baez, se han enfrentado al problema de la modelación de fenómenos propios de las ciencias biológicas, económicas o sociales conocen muy bien la dificultad de acometer esa tarea con rigor y seriedad, y han descubierto cuán optimista e ilusoria puede llegar a ser esa fe ciega en “la misteriosa eficacia de las matemáticas”.
No son pocos los investigadores en áreas puras que a manudo se ven en la necesidad de justificar sus proyectos mediante artificios tan curiosos como risibles: “Teoría de operandos y filogenética de procariotas” o “Análisis microbiológico y conjeturas homológicas” son algunas propuestas en las cuales el señuelo resulta evidente. No se trata de engaños, sino de simple supervivencia académica. Si sus autores se han visto en la necesidad de camuflar sus propuestas bajo disfraces extravagantes es solo porque conocen las preferencias de quienes se encargan de administrar los recursos y la clase de carnada que debe ir en el anzuelo cuando se pretende atraparlos.
Pero la situación no solo es patética, sino trágica. Cuando la estabilidad laboral se ve amenazada por la baja producción académica resulta suicida para un joven investigador embarcarse en proyectos impredecibles, difíciles o de largo aliento. Resulta entonces comprensible inclinarse hacia investigaciones de poco riesgo, dedicarse en su lugar a esa clase de trabajos en los cuales se hace posible de antemano anticipar resultados seguros.
Con excepción de algunos privilegiados, solo un profesor con tenencia del cargo puede permitirse dedicar el grueso de sus energías a la solución de una conjetura difícil o a la reflexión profunda sobre los problemas más fundamentales de su especialidad. Para la mayoría, en especial para los más noveles, la presión por publicar obliga muchas veces a la producción de “artículos de fabricación en serie”. Como sucede con las figuras regordetas de Fernando Botero, se recurre a la repetición de un mismo conjunto de procedimientos y rutinas de tal suerte que la única diferencia entre una publicación, la próxima y las siguientes reside en variaciones más o menos triviales de los mismos elementos. El artificio se camufla bajo la promesa de que se está abordando en cada caso un problema diferente.
Según me refiere un profesor amigo, en aquellas universidades públicas colombianas donde el salario permanece atado al número de publicaciones (fórmula infalible para el desastre) no es extraño encontrar profesores con salarios astronómicos sin más méritos que la capacidad para maquinar alianzas o la habilidad para saber explotar la producción sistemática de artículos de fabricación en serie. Y cuando de inflar el salario o el prestigio se trata, el proceso puede hacerse de manera expedita si la investigación se lleva a cabo entre grandes grupos de colegas para quienes el término “colaborar” pueda entenderse como la posibilidad de ser incluido como coautor de un determinado artículo en retribución por un favor equivalente.
La visión utilitarista de la producción científica ignora, o pretende ignorar, cómo la génesis de los más grandes avances tecnológicos obedeció, casi sin excepciones, a la posterior aplicación de desarrollos puramente teóricos. Los ejemplos abundan: la comunicación inalámbrica se siguió del descubrimiento de las ondas electromagnéticas, cuya existencia predijo James Maxwell como corolario de esas ecuaciones extraordinarias que el genio escocés plasmara en una hoja de papel hace ciento cincuenta años. Los computadores modernos son en esencia máquinas para computar funciones booleanas, concepto inventado por un tímido profesor de secundaria quien las introdujo para satisfacer una necesidad íntima de axiomatizar la vieja lógica aristotélica.
Dos de los mayores desarrollos teóricos del siglo XX, la Relatividad y la Mecánica Cuántica, fueron concebidos, no para construir sistemas GPS, ni teléfonos celulares, ni escáneres de resonancia magnética, ni tomógrafos computarizados, ni bisturís laser, sino por la simple curiosidad intelectual de comprender cómo se percibiría la realidad si viajáramos en un rayo de luz, por el puro capricho de imaginar la gravedad como una distorsión de la geometría del espacio-tiempo, o por el simple reto intelectual de explicar el misterioso rompecabezas del extravagante mundo atómico.
Esas preocupaciones teóricas, de haberse suscitado en el mundo académico contemporáneo, cada vez más avasallado por esa degradante y nefasta visión empresarial, sin duda habrían sido juzgadas como arquetípicas de la investigación “poco rentable”, como elucubraciones “inútiles” que no valdría la pena financiar.
Periódico: El Espectador / Klaus Ziegler