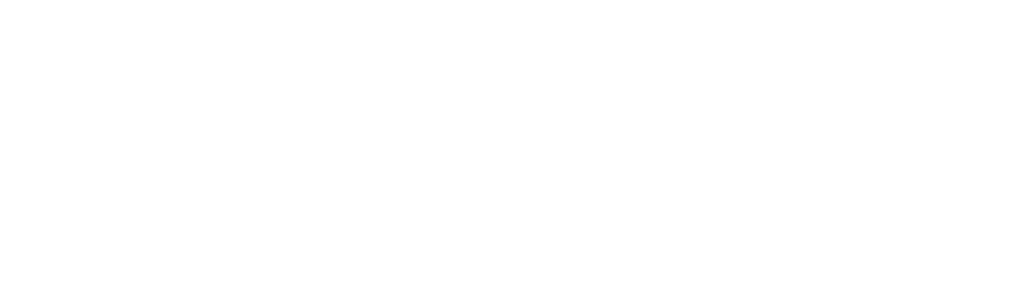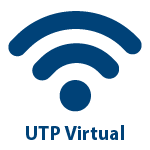SUELE entenderse que la reflexión sólo es posible cuando hay serenidad y distancia frente al tema en cuestión, pero tan pronto como leemos las primeras páginas de ‘Pa que se acabe la vaina’ (sello editorial Planeta) nos vemos forzados a dudar de esta idea. Reconocemos los temas de Ospina: los diálogos entre Colombia y el mundo, la identidad latinoamericana, los desafíos que presenta un país con la diversidad geográfica y cultural que tiene Colombia; reconocemos también el tono. Y, sin embargo, algo comienza a insinuarse entre los planteamientos. No es sólo el afán de comprender lo que motiva la reflexión de William Ospina: también lo hace la indignación.
¿Es acaso posible la lucidez en la reflexión sobre un tema cuando se está comprometido sentimentalmente? ¿Es posible, digamos, hacerse una idea clara del huracán estando dentro de él? Arriesgaré una respuesta: es tan oprobiosa la realidad colombiana, tan penosa su historia y tan numerosas sus infamias, que no bastan la lucidez ni la reflexión detenida y juiciosa para componer un libro de estos: es absolutamente necesario que la sensibilidad esté comprometida.
William Ospina usa palabras fuertes en ‘Pa que se acabe la vaina’, dice nombres propios y no cesa de señalar a una dirigencia "mezquina y sin grandeza", a un "estado delincuente", a un "estado inhumano", al discurso egoísta e irresponsable de "la espada y de la cruz": "el modo como se fue gestando la catástrofe". Pero, ¿acaso es posible acercarse a la historia del último siglo en Colombia sin sentir un poco de indignación? No es mediante un distanciamiento estoico como se logra interrogar de forma efectiva la realidad colombiana; hay que sentir un poco sobre los hombros las cargas de la postergación y del absurdo.
Ahora bien, así como hay indignación en este libro, también hay generosidad. No es tan inquietante que se señale a la vieja aristocracia de ser quien ha buscado que se perpetúe la tragedia nacional, o a esa iglesia tantas veces despiadada, sino que se mire como se mira a las guerrillas, a Manuel Marulanda y al fenómeno del narcotráfico. Muy fácil hizo carrera en este país el discurso que los señala como causas y no como consecuencias de un orden de cosas, eliminando así toda reflexión y toda duda, y se estableció la idea de que hay un sector de la población que sólo merece el sometimiento o la muerte. William Ospina rechaza esta idea, porque sabe que no hay cosa tal como un levantamiento espontáneo, y se pregunta si acaso estos sectores que han protagonizado guerras tan terribles contra el estado, no estarían, más bien, compuestos por gente apasionada y talentosa a la que no le dieron espacio en el viejo país y que decidió abrir sus propios caminos.
La guerra de los Mil Días, dice Ospina, fue la última en la que estuvo la aristocracia; “la Violencia de los años cincuenta, una de las más escalofriantes guerras nacionales, sólo tuvo como ejecutores a los pobres de ambos partidos que nada tenían que ganar en ella. En adelante, la guerra fue entre fracciones del pueblo fanatizadas por la dirigencia, o entre el Estado y unos insurgentes a los que casi nunca se reconoció la condición de interlocutores, a los que había que exterminar porque no representaban ninguno de los valores que la élite estaba dispuesta a respetar”.
Así, las grandes perversiones y tragedias del pueblo no son otra cosa que el resultado de las omisiones y la irresponsabilidad del poder; dice Ospina: "(...) aprendimos hasta dónde puede llegar una comunidad desamparada en términos de civilización, crecida en la exclusión y en el ningún aprecio de sí misma, cuando es autorizada por los púlpitos y por los líderes a todos los excesos".
Hay una paradoja en ‘Pa que se acabe la vaina’ que juzgo especialmente notable: que aunque el título parezca responder a una coyuntura precisa y a un punto de quiebre en la historia colombiana, él es esencialmente una lectura, acaso una interpretación de esa historia, y en particular de los últimos cien años. De hecho, apenas hace alusiones a la última década e incluso se pregunta: "¿Para qué demorarse en el examen de lo que pasó en los últimos quince años, si todavía estamos inmersos en su turbulencia?" Es muy estimulante esta idea: en plena coyuntura, de lo que menos habla es de la coyuntura. Uno se preguntaría, incluso, ¿cómo arriesgar una lectura de Colombia justo en el momento en el que se desarrolla un proceso de paz y en el que todo podría cambiar de un plumazo?
La realidad nacional pareciera cambiar cada vez más rápido, y no bien tratamos de comprender qué pasó ayer cuando comenzamos a escuchar de nuevos acontecimientos abrumadores. Al ser conscientes de esto, comprendemos que la reflexión es inútil si se concentra en los nuevos incendios de cada día en lugar de preguntarse cuál es el combustible y cuál es la chispa que los enciende. Ospina apenas menciona a los últimos quince años y al actual proceso de paz, precisamente porque comprende que en ninguno de ellos dos están las causas y quizás tampoco esté la solución. Bien dice que las revoluciones son del pueblo, que cuando los poderosos decretan una revolución siempre se reservan el derecho a detenerla en el momento en que más les convenga. En el actual proceso de paz se juegan muchas cosas, pero al leer este libro comprendemos que él es apenas un elemento más de la compleja fotografía de la Colombia actual.
En el ejercicio de rastrear las causas de tantos incendios, Ospina encuentra algo que viene siendo una especie de “idea fija” en nuestros doscientos años de vida republicana: la derrota del pensamiento liberal que construyó las republicas modernas, hasta convertir sus postulados en el mero decorado de la tragedia. Una clase dirigente con distintos nombres y mismas ideas perpetuó en Colombia “una Edad Media más tenebrosa que en cualquier otro lugar del continente”, y se negó a reconocer a un país, a realizar unas mínimas reformas liberales que volvieran realidad el discurso de la república.
No hubo interés en garantizar las libertades individuales, ni la igualdad ante la ley, ni la posibilidad de que otras ideas se manifestaran en la arena política. Tampoco hubo interés en que se abriera camino una reforma agraria integral, y en cambio —como dice el autor mientras recuerda la valiosa labor de Fernando González—, se estableció como norma un modelo racista y clasista, y se vio “la gestación de una especie de fascismo solapado e hipócrita”. Ospina dice que, en cualquier país, despreciar a los pobres es atentar contra el orden moral sin el cual no es posible la vida en sociedad, y por ello habla casi con devoción de la necesidad de incorporar al pueblo a la leyenda nacional, lo que hicieron otros países en Latinoamérica y que pareció naufragar definitivamente en Colombia el 9 de abril de 1948.
¿Por qué tantos incendios, por qué tantos procesos valiosos fueron frustrados en algún momento? ¿Por qué se relegó a la condición de intrusos a todos los que no hicieran parte de la “vieja casta dirigente”? Porque, dice Ospina, “la república no era el nombre de un proyecto nacional coherente sino el nombre de un conjunto de negocios particulares”.
El problema no eran entonces unos bandoleros, o las guerrillas liberales, o el comunismo internacional; de hecho, a medida que avanza el libro, cada vez se va volviendo más evidente que la doctrina anticomunista que tan hondo ha calado en nuestros huesos (y en este caso, esta expresión está cargada de un sentido más tétrico) es apenas la máscara que encubre una lectura medieval del mundo: "La asombrosa respuesta —dice— es que la élite colombiana no odia al comunismo ni a la subversión sino al liberalismo: lo que odia y teme es el discurso de los derechos humanos, de las reivindicaciones ciudadanas, los movimientos sindicales, todos esos instrumentos de la democracia liberal, porque pertenece más bien a un sistema de castas y de repulsiones anterior a toda modernidad".
William Ospina hace referencia al actual proceso de paz, pero inscribiéndolo en algo más grande que puede estar ya sucediendo, algo más profundo y trascendente. Algo ha estado creciendo en los últimos años, algo que se ha ido gestando poco a poco, y no precisamente en la forma de un partido o de una ideología. El reconocimiento que tantas veces se negó desde el poder a los derechos fundamentales, a la legitimidad y a la dignidad de un pueblo, ha venido siendo asumido sin pedirles permiso. Ha ido creciendo en Colombia una escuela democrática y —si se me permite la expresión— radicalmente pacífica; una nueva ciudadanía como resultado de distintos procesos admirables, y ahora hay, al fin, unas multitudes que se reconocen como sujetos plenos de derechos inalienables. Lo de ahora no es tanto la defensa de intereses grupales, sino la conciencia colectiva de que sólo es viable un proyecto de nación que reconozca la dignidad y la importancia de cada individuo.
La coyuntura real a la que puede estar haciendo alusión este libro no es a la discusión de los actores armados en La Habana, sino lo que se conversa hoy en los sectores populares, juveniles, académicos y artísticos. “Algo está cambiando en Colombia”, dice. Todo indica que a los viejos poderes les quedará muy difícil seguir sometiendo el país a sus mezquinos intereses. Hay una nueva ciudadanía, y está indignada.
Un último comentario: la división radical de los campos del conocimiento y de las profesiones es un mecanismo que busca perpetuar el orden imperante y entorpecer la discusión. Acá en Colombia se dice que sólo los políticos pueden hacer política, que sólo los juristas pueden entender las leyes y hablar de justicia, y —en ese caso emblemático y desafortunado— hasta el economista les dice a los estudiantes que ellos no saben hacer cuentas. ¿Por qué William Ospina cita poemas, y habla de músicas populares, y recuerda conquistas estéticas en un libro de historia y política? Quizás sea porque Ospina se niega a aceptar una realidad dividida en compartimientos, y porque entiende que los esfuerzos por comprender un país deben dejar de lado esa tara de la división radical de las materias.
Creo que esta es la gran conquista de ‘Pa que se acabe la vaina’, lo más conmovedor y revelador: mientras las medidas económicas han sido catastróficas, y las leyes han sido letra muerta que se apolilla en los anaqueles, y el horror no deja de volver en ciclos más o menos regulares, Colombia ha resistido. Ahí están esos poemas, esas novelas, esa música. William Ospina nos recuerda que no es posible interrogar efectivamente nuestra realidad material sin interrogar a su vez el clima mental; nos dice que los colombianos no hemos dejado de intentar canciones, obras vitales, y que, a pesar de la barbarie, no hay nada lo suficientemente terrible como para ser capaz de frenar las búsquedas y la afirmación estética de un pueblo. Ahí siempre han estado y ahí siempre estarán los lenguajes del arte, como resistencia y como conjuro.