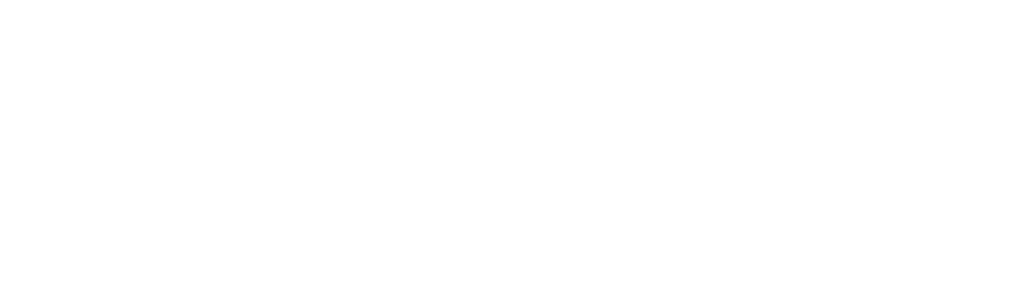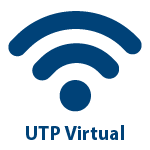Carta a la comunidad universitaria
Durante más de treinta y cinco años como estudiante, como egresado, como profesor y como directivo, he sido testigo de los diversos movimientos sociales que han enarbolado las banderas de una mejor educación, o de mayor democracia, o propugnado una educación científica, nacional y de masas, o pedido una mayor financiación. Esto me permite actuar como testigo ilustrado de la legitimidad social y política sin antecedentes que tiene hoy el tema de la educación superior, desde perspectivas que favorecen el ideal de una educación superior pública y de calidad.
Pero pocos recuerdan o saben que en lustros pasados la educación pública superior, y en particular esta Universidad, llegaron a una crisis de tal magnitud que se puso en duda su vigencia. La inestabilidad financiera de la Universidad constituía la regla, e inclusive se retrasaba el pago de los salarios a los servidores. Cada año se esperaba con desasosiego el presupuesto que sólo para funcionamiento asignaría el Gobierno Nacional a la Universidad, porque no se destinaba presupuesto para inversión. A la inestabilidad financiera se sumaba el cambio permanente de gobernadores, y con ello el cambio continuo de rectores y de equipos directivos, cuya principal tarea consistía en reabrir la Universidad después de cierres prolongados, o en enfrentar complejas situaciones internas o de orden público que a menudo terminaban en suspensión de actividades.
Una estadía de ocho o diez años para un programa profesional de cinco años de duración original se convirtió en norma, porque los paros, los cierres y las suspensiones eran frecuentes. La confianza de la sociedad en la Universidad disminuyó hasta la bajeza, surgieron otras instituciones que lograron ubicar a sus egresados en posiciones que a menudo se reservaban para "los de la de Antioquia". Nuestro lugar como foro y faro de la sociedad se opacó. La situación se tornó tan crítica, que inclusive muchos comenzaron a ver amenazada la viabilidad de la Universidad, tal como se encuentra registrado en documentos, como el del rector Darío Valencia Restrepo titulado “Hacia un proyecto de Universidad” en el año de 1983.
La conciencia de haber tocado fondo, no sólo en la Universidad, sino en el país en los años 80, sumada al aire renovador que supuso la Constitución de 1991, llevaron, no sólo al cambio de Estatuto General, sino también a la necesidad de fijar metas sencillas como la estabilización de los calendarios académicos, y complejas como el desarrollo de la investigación, la cualificación de los profesores, el aumento de la cobertura, el impulso a la extensión para retomar nuestro liderazgo en la sociedad, acompañando esas metas con programas de bienestar estudiantil en sustitución del asistencialismo, y con el fin de incentivar la dedicación al estudio.
La estabilidad en los aportes ordinarios del Estado, y la obligación de la Nación para asumir una buena parte de la carga pensional, permitieron volver a pensar en la viabilidad financiera; la Ley de Estampilla nos permitió obtener recursos para realizar inversiones, para mantenimiento y adecuación de las planta física de la Universidad, para cerrar las brechas en el equipamiento tecnológico del cual se cita como ejemplo muy notorio, por lo masivo, el cambio de máquinas de escribir, por computadores, y la conexión a la internet.
Pero tal como lo ha manifestado el Sistema Universitario Estatal en muy diversas ocasiones, si bien se ha logrado una estabilidad en los aportes ordinarios, las nuevas cargas que han debido asumir las universidades, y los retos que se les han impuesto en materia de cobertura y de calidad, han generado una desfinanciación progresiva. Paralelamente, la vigencia de la Ley 30 de 1992 constituye ya una restricción normativa, frente a los retos que impone una educación superior de calidad convertida en política de Estado para responder a las exigencias de una sociedad evidentemente más compleja que hace dos décadas.
Por ello adquiere pleno sentido el dinamismo surgido en un movimiento social que tiene el propósito de impulsar un nuevo modelo de educación superior, o de reformar el anterior para que no se repita la duda sobre la viabilidad de la universidad pública. Y por ello también adquiere pleno sentido tratar de evitar que se malogre ese gran activo político alcanzado hoy, e impedir que se le reste la legitimidad alcanzada y se desacredite ese altruista propósito nacional, acudiendo a acciones, como el paro que ya ha demostrado ser dañino para la Universidad, o mezclando un propósito social con reivindicaciones particulares “coladas” o advenedizas.
Esta posibilidad debería ser objeto de reflexión y debate en este momento en que se insiste en métodos, como el paro que por sus consecuencias afecta a los estudiantes y a sus familias. Es preocupante ver cómo algunos programas de pregrado, que sólo alcanzan a desarrollar un semestre por año, registran atrasos hasta de dos años, y el impacto que esto ocasiona en la historia personal de un individuo y de su familia, para no hablar de otros costos sociales. ¿Qué decirles a la sociedad y a las familias que nos entregan los recursos financieros, nos dan la confianza de la autonomía universitaria, inscriben a sus hijos para que se formen, y que además apoyan las peticiones que desde la comunidad universitaria se elevan al Estado? ¿Cómo explicarles que en una situación de parálisis los mayores damnificados son precisamente ellos y sus hijos? ¿Cuántos jóvenes pueden decir que estudian en una de las mejores universidades del país, cancelando los valores de matrícula que se pagan en esta Institución, o cuántos podrían con ese mismo dinero sufragar otra educación de igual calidad y en un ambiente digno y propicio? ¿Por qué hacer víctima a la Universidad y a su comunidad de problemas que ella trata de solucionar con eficiencia dentro de los límites de su capacidad? ¿Cómo explicar que más de treinta mil universitarios se afecten por no más de cien personas que defienden su interés de mantener negocios de ventas informales en la Universidad?
Soy consciente de que algunas de las peticiones que hoy se plantean por parte del grupo de estudiantes que se reúne en la asamblea son inspiradas en un ideal de mayor bienestar, pero igualmente soy consciente de que esta Universidad, dentro de sus limitaciones financieras, ha desarrollado el programa más completo de bienestar en el país. Es justo soñar y aspirar a una mayor progresividad en el derecho a la educación superior, pero también debemos ser sensatos a la hora de "exigir" y de tomar decisiones que terminan contradiciendo los ideales que se afirma perseguir. Elevar peticiones que no son posibles de cumplir, o que de ser cumplidas quiebran la misión fundamental de la Universidad, y defender intereses particulares como si fueran generales, representa una paradoja política que debería ser analizada a la hora de tomar decisiones tan graves, como paralizar una universidad.
Si lo que define la esencia de ser estudiante es precisamente estudiar, resulta contradictorio llegar a acciones de hecho que niegan el espacio natural de reflexión y de discusión, como son las aulas de clase y los espacios abiertos del campus, que, al contrario de lo que se pretende, no se llenan de gente sino de soledad. A menos que eso es lo que se pretenda, como en efecto lo quieren los enemigos de la universidad pública.
A ocho semanas de terminar actividades en el año 2013 aún tenemos posibilidad de salvar el semestre académico, si imperan la sensatez y la disposición al diálogo racional y argumentado. Éste, que es un tema de prioridad para la vida académica habitual, debe ser discutido sin precondiciones políticas, y sin que se reste espacio o disposición al análisis de temas transcendentales para el país, como la discusión de una política de Estado en materia de educación superior, la reforma al sistema de salud, y la posibilidad de encontrar una solución negociada al conflicto armado, que hacen parte de la agenda pública en la que necesariamente deberíamos estar concentrando nuestros esfuerzos como universitarios.
Medellín, 16 de octubre del 2013
Alberto Uribe Correa
Rector