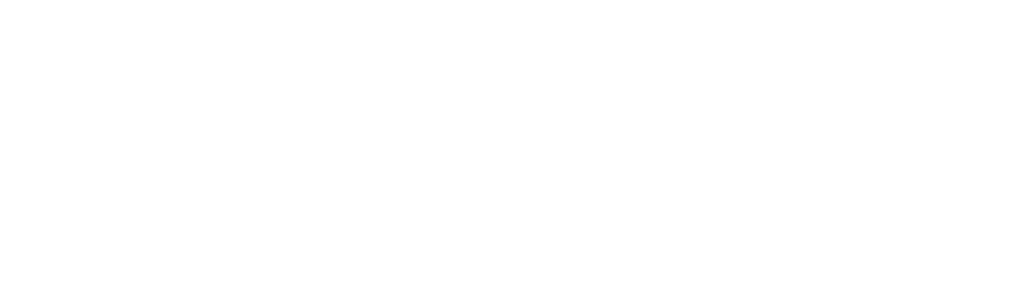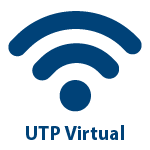Fernando Botero es uno de los artistas más emblemáticos de Colombia, no porque sea el mejor exponente del arte que se produce en nuestro contexto, sino más bien por la efectividad de las estrategias que ha usado para ubicar su nombre en este lugar y poner, incluso, a la institucionalidad artística a su servicio.
En el año 2000 Botero donó al país 260 obras suyas, 137 destinadas al Museo de Antioquia y 123 al Museo del Banco de la República de Bogotá, donación ésta a la que además le sumó 85 obras de su colección particular de artistas internacionales. Estas donaciones “fueron para siempre” y, como lo documenta el crítico Lucas Ospina, quedaron respaldadas por unos contratos en los que el artista se aseguró de que su exhibición se realizara únicamente en las salas escogidas por él, que las muestras fueran permanentes y que no pudieran ser prestadas a otras exposiciones sin la autorización expresa de su parte.
Al lado de la filantropía, la permanencia y la visibilidad fueron las estrategias políticas mejor usadas por Botero para blindar–a futuro–su donación de cualquier decisión institucional que pudiera desplazarlo del pedestal que se auto asignó. Pero también fueron maniobras simbólicas magistralmente empleadas para que su nombre se instalara sin mayores dificultades en el imaginario estético del país y de los numerosos turistas que visitan esos escenarios de culto que son los museos, ávidos de localismos y souvenirs que respalden sus relatos de viaje.
Por eso, cuando algunos medios celebran con bombos y platillos el cumpleaños número 80 de Fernando Botero, un importante sector cultural vuelve a llamar la atención sobre la suspicaz generosidad del maestro: ¿Qué representa para un artista como Botero el movimiento de un número tan importante de obras, sobre todo si se tiente en cuenta que su producción está cada vez más supeditada a las fluctuaciones del mercado del arte y menos a la construcción de unos valores estéticos relevantes para el época? Sin duda, una posibilidad de reactivación de ese mercado que lo mantiene vigente y una jugada “políticamente correcta” para la autovisibilización narcisista y complaciente de su trabajo; una maniobra eficaz para fijar en el imaginario colectivo unas ideas pobres y restringidas sobre el arte, las cuales monumentaliza con acciones filantrópicas, reforzadas por la retórica de hombre de éxito, “hijo de una familia venida a menos”.
Del diálogo que María Jimena Duzán sostuvo con Botero, publicado en la edición 1560 de la Revista Semana, podemos resaltar algunos elementos que apuntalan nuestra percepción sobre los limitados aportes que su obra ha hecho al campo del arte y la cultura en general: Botero es un artista que todavía cree en la inspiración; piensa que el arte sirve para recordar y que es inofensivo políticamente, por eso los artistas sólo deberían pintar naturalezas muertas; nunca le ha gustado leer, ni siquiera lo que escriben sobre su propia obra, porque esta actividad le resta tiempo a su labor de pintar, pintar y pintar; cree que la autocrítica consiste en pintar y pintar; considera que lo que no es pintura no es arte, por eso es pintor y por eso es uno de los pocos artistas vivos que existen hoy en el mundo.