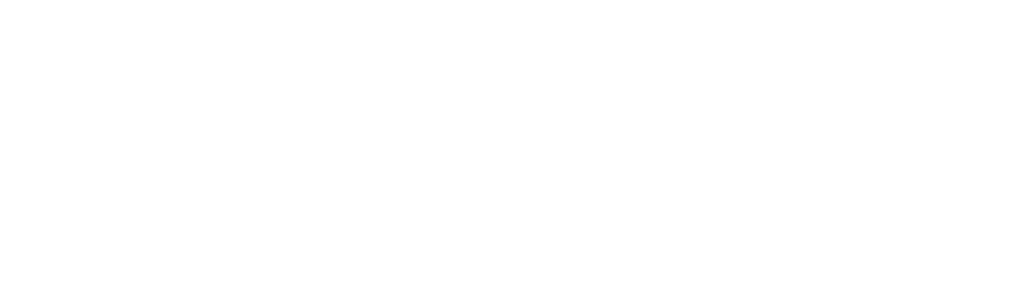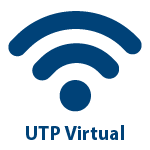El fondo editorial Alma Mater acaba de reeditar la novela Risaralda, uno de los libros más singulares y olvidados de la literatura colombiana. He aquí la reseña de un paisano del escritor caldense.
El fondo editorial Alma Mater acaba de reeditar la novela Risaralda, uno de los libros más singulares y olvidados de la literatura colombiana. He aquí la reseña de un paisano del escritor caldense.
 Reseñas: Malas compañías
Reseñas: Malas compañías
A propósito de Bernardo Arias Trujillo
Creo que fue en 1990 que las autoridades del municipio de Manzanares, Caldas, decidieron rendirle un homenaje al escritor local Bernardo Arias Trujillo poniendo su nombre a la calle en la que queda el colegio de monjas del pueblo. Las hermanas recibieron muy bien la iniciativa y nos recordaron a todos los estudiantes que Arias Trujillo era el escritor caldense más importante y uno de los más reconocidos de la primera mitad del siglo XX en Colombia. Nos invitaron a leer su obra. El profesor de literatura no la había leído, las monjas tampoco y ni siquiera los promotores del homenaje. En las bibliotecas solo había una novela suya, Risaralda. Las únicas referencias a otros de sus escritos nos las proporcionó un alma perdida, pintor y reconocido en el villorrio principalmente como cacorro. Nos mostró entonces un poema, que recitaba emocionado, en el que se relata en tono autobiográfico un episodio de prostitución casi infantil y homosexual. Ni las monjas ni las gentes de bien se dieron cuenta y hasta el día de hoy la calle lleva el nombre del ilustre ciudadano.
De manera parecida, el nombre de Arias Trujillo aparece en las historias de la literatura colombiana y latinoamericana, y en unos cuantos comentarios críticos. Y casi siempre como el autor de esa única novela, y como una suerte de escritor maldito. También se sugiere que su vida como escritor le quedó inconclusa, que hay que leerlo no como un autor sino como un proyecto de algo que no se sabe bien qué iba a ser finalmente. Porque de todo lo que escribió solo perdura Risaralda y porque se mató a los 34 años; eso dicen.
Arias Trujillo nació en Manzanares el 19 de noviembre de 1903. Desde muy joven comenzó a publicar: en 1924 la revista La Novela Semanal publicó las novelas breves Luz, Muchacha sentimental y Cuando cantan los cisnes. Luego de graduarse de abogado en Bogotá y de esperar en vano un puesto de funcionario, regresó a Manizales en 1930, esperanzado por el triunfo del liberalismo en las elecciones presidenciales que ganó Olaya Herrera. Asumió la dirección de El Universal, periódico progresista en el que editorializó sonoramente contra varias figuras importantes de la política local. Como era de esperarse, esta actitud le valió el recelo de conservadores y liberales, pues si un liberal colombiano es un oxímoron, uno caldense es una imposibilidad metafísica. En uno de los editoriales resume su visión del liberalismo como “un partido de centro. Y en el centro está siempre la verdad”. En retrospectiva, parece un anhelo del equilibrio que no tuvo. En los editoriales se hace cada vez más claro el desencanto de Arias Trujillo con el gobierno liberal, y apenas tres meses después de abierto el periódico debe cerrarlo, según sus palabras, debido a las circunstancias políticas “y la obediencia a los jefes del liberalismo”.
En 1932 fue nombrado secretario de la Embajada colombiana en Argentina, gracias a los oficios del entonces “ministro plenipotenciario de Colombia en Argentina, Uruguay y Paraguay”, José Camacho Carreño, muy amigo suyo. El suceso recuerda el apunte de Ambrose Bierce de que “un ministro plenipotenciario es un diplomático a quien se otorga absoluta autoridad con la condición de que nunca la ejerza”, pues el puesto ofrecido a Arias Trujillo no tenía sueldo –aunque debe agregarse que Camacho Carreño lo asistió económicamente–. La falta de plata fue una constante en su vida, y en éste su período diplomático era más grave pues no solo no tenía salario, sino que, como le explica a su mamá en una carta, “cuando se es diplomático… se pisan los mejores salones… Pero todo eso exige dinero”. Estando en Buenos Aires aparece en 1932 la novela Por los caminos de Sodoma: confesiones íntimas de un homosexual, publicada por la Editorial Pagana y firmada por sir Edgar Dixon. Es una suerte de alegato a favor del homosexualismo; un alegato ambivalente en el que se deja ver cierta culpa. Luego de esperar, otra vez en vano, un nombramiento diplomático pero con sueldo, regresó a Manizales a comienzos de 1934. En otra carta temprana dirigida a su madre desde Argentina ya es evidente el desencanto con el gobierno liberal: “El favoritismo sigue y la rosca conservadora continúa disfrutando de lo mismo, como si no hubiéramos triunfado. Yo no me explico cómo hay todavía godos que nos insultan, cuando Olaya Herrera nos ha resultado más godo que el general Arias”. En la correspondencia se ve que el paso por Buenos Aires fue una de las épocas más importantes de su vida. Allí hizo amistad con Federico García Lorca, de quien escribió luego: “Para poder penetrar en los hontanares del espíritu de este poeta indefinible, es necesario poseer cierta tristeza sexual como la suya, tristeza que es dádiva y suplicio de los dioses, no de todos conocida por fortuna”.
Apenas llegó a Manizales completó el panfleto En carne viva, un libro de más de doscientas páginas en el que arremete contra figuras como López Pumarejo, Olaya Herrera y otra lista de notables a quienes considera “traidores a la patria”. El libelo se vendió muy bien y logró el efecto esperado, si éste era el de ganarle más enemigos a su autor y cerrarle más puertas. A esta hostilidad contribuyó la difusión de Por los caminos de Sodoma y la certeza de que sir Edgar Dixon era Arias Trujillo. En esa época comienza a viajar al pueblo de La Virginia, en Risaralda, por invitación de su amigo Francisco Jaramillo, y en 1935, fruto de esas visitas, publica la novela Risaralda en la editorial de Arturo Zapata. Casi de inmediato el libro se convirtió en un doble éxito de crítica y de ventas.
La nueva vorágine
La novela relata la colonización del “valle anchuroso de Risaralda”, cercado por los ríos Risaralda y Cauca en Sopinga, población así bautizada por los negros colonizadores y luego renombrada como La Virginia por las autoridades blancas al considerar que el nombre primigenio era “inmoral, de notoria salvajía, sabor negroide y ninguna significación castellana”. Presenta las costumbres de los negros y sus relaciones con los blancos. Deja caer apuntes sociológicos, antropológicos, filosóficos, cósmicos; elogios del machete (“limpia hoja de servicios a la Independencia de América”), la ruana (que, “agarrada solo de un canto, significa desafío para que sea pisada por el que se sienta macho”), el tiple (“hermano y compinche de todas nuestras desventuras y glorias”), el aguardiente de contrabando (“que es heroísmo, simpatía, pundonor, sangre y espíritu de la raza nuestra”, y que es mejor que el del gobierno porque “tiene el encanto de la clandestinidad”), la naturaleza “virgen” y luego “desvirgada” por el hombre, la virilidad, los cuerpos de las mujeres y de los hombres, la violencia, el honor…
En medio de todo eso cuenta una historia de amor o, mejor, de eso que a falta de mejores palabras llamamos amor, pues el narrador advierte desde el comienzo que, por lo que respecta a las negras, “era un misterio saber si en realidad amaban a sus hombres”. El amor entre un blanco, un manizaleño andariego y vaquero, y la negra Canchelo, “un trozo de muchacha pintona, de carnes próceres y provocativas”. Con los antecedentes expuestos, no sorprende que el romance termine mal, de varias maneras.
Mark Twain aconsejaba con respecto al adjetivo: “Cuando estés en duda, suprímelo”. Arias Trujillo no parecía dudar nunca y era pródigo. Para él, la hoja en blanco era una invitación al epíteto. Así, mientras el río Cauca es “silencioso”, el Risaralda discurre “filosófico”; los rayos del sol son “equitativos”; el valle es “esmeraldino y fanfarrón como un cadete de primeras armas”; los negros de Sopinga practican una barbarie “erudita”; el tiple es al mismo tiempo “guerrillero… liberal y ravacholista… conservador y promesero… godo y ultramontano… sentimental y macho”; en una riña un negro le asesta a otro “un machetazo perfecto, matemático, preciso”; el ganado tiene ojos “apostólicos”; en una tormenta se dejan oír los “anarquistas estampidos de los truenos”; las colinas de Manizales son, por supuesto, “griegas”…
Los personajes son llamados por el narrador “muñecos animados”, y la denominación no solo se ajusta a las pretensiones cinematográficas del relato. Con frecuencia tiene uno la impresión de asistir a las vicisitudes de unos estereotipos, si tal cosa es posible. Pero los arquetipos se concretan finalmente gracias al vigor y la riqueza con que se describen las acciones y el paisaje, el recurso al habla ordinaria de los negros y la vívida presentación de las costumbres. El efecto general es como de un cuadro manierista hecho con paladas de color local.
Arias Trujillo llamó a su libro “película de negredumbre y de vaquería filmada en dos rollos y en lengua castellana”. Racionalizó luego esta denominación diciendo: “El procedimiento mecánico de su construcción y estilo tiene conexiones eléctricas y luces de gran voltaje que dan a la filmación de mi libro una originalidad de género nuevo”. Enrique Anderson Imbert parece aceptarlo cuando dice que la novela “es como una película”. Raymond L. Williams se muestra escéptico pero concede que por lo menos el capítulo XXX tiene un pulso como de filmación en cámara lenta. Allí se describe la inundación del valle por la crecida de los ríos, con un ritmo lento y una visión antropomórfica del valle. Vuelve a aparecer la naturaleza que había sido presentada en los comienzos, con una fuerza y un lirismo notables. Es uno de los pasajes que justifica la alusión de algunos comentaristas a la influencia de La vorágine. En ambos casos hay esa suerte de epopeya salvaje de los hombres enfrentados a la naturaleza y a sí mismos, el antropomorfismo, las analogías sorprendentes, la adjetivación exuberante. Al final del capítulo, cuando terminan las lluvias, “la tierra se va purificando lentamente, con aguas de dolor, de todos los pecados de los hombres”.
Final
Luego del éxito de la novela, Arias Trujillo intentó una vez más conseguir trabajo en Bogotá, pero no pudo. Volvió entonces a Manizales, donde ocupó un cargo como juez en 1936. Ese mismo año publicó su traducción de La balada de la cárcel de Reading, incluyendo una ácida crítica a la versión de Guillermo Valencia, lo cual suscitó una polémica de resonancia nacional. En su nota, Arias Trujillo remató así: “Merece más la horca don Guillermo Valencia por haber adulterado tan criminalmente la Balada de Wilde que el propio soldado Carlos T. Wooldridge ajusticiado en Reading”. En 1937 publicó Diccionario de emociones, un libro de ensayos. El 4 de marzo de 1938 murió en la casa de su hermana. Las dudas sobre la causa de su muerte fueron disipadas por su amigo, el médico Jaime Robledo Uribe: una sobredosis de morfina.
Hernando Salazar Patiño dice en un escrito de finales de los ochenta que Arias fue “hereje, sentimental y demoníaco por su influencia”. Y agrega que “se le persiguió política y socialmente cuando vivía. Persecución que no ha terminado aún, después de medio siglo de muerto”. José Naranjo dice que sobre Arias se “fabricó una leyenda negra”. Albeiro Valencia dice que en Manizales se quemaron casi todos los ejemplares que llegaron de Por los caminos de Sodoma.
Y está “Roby Nelson”, el único poema de Arias Trujillo que ha alcanzado cierta popularidad. Y se recuerda entonces el elemento que redondea la aureola malditista de la leyenda del manzanareño: el homosexualismo. Robledo Uribe sugiere este factor como una de las causas del suicidio. En una pequeña publicación de Impresos Cardona que recoge cuatro escritos de Arias Trujillo, entre los que está el poema, se advierte al comienzo: “Al lanzar sobre el ambiente social este modesto folleto, no ha tenido nuestra voluntad de hombres de mundo un ápice de maldad, de perversidad, de odio sobre ningún sector ciudadano”.
Para que haya escándalo se requiere que alguien se escandalice. Y había muchos dispuestos a hacerlo en la Colombia de los años treinta, y aún hoy. Podría esperarse que después de tanto Freud, tanto Mayo del 68, la cosa haya cambiado. Por lo menos en los estudios literarios lo ha hecho: el balcón del mojigato es ahora la tribuna del crítico académico. Williams, por ejemplo, se lamenta de que Arias Trujillo, “al igual que Carrasquilla, desafortunadamente expresa en ocasiones actitudes racistas estereotípicas, características de su época. Describe, por ejemplo, las expresiones de emoción de los negros como pasiones salvajes”. Williams se refiere a un pasaje en el que se cuenta que un muchacho de Sopinga “desde niño había amado a la Canchelo con todas sus [perdón por lo que sigue] pasiones salvajes”. Ya en 1947 Gerald E. Wade recomendaba Risaralda como “una de la mejores tres novelas colombianas”, y advertía que, aunque “la narración sigue la moderna tendencia realista que algunas veces la aproxima a la pornografía, la sensibilidad moderna no se verá ofendida”. Hace poco un académico gringo “editó” a Mark Twain de tal modo que en Huckleberry Finn todas las apariciones de “negro” fueron reemplazadas por “esclavo”. En 2009 otro profesor gringo escribió: “Ha llegado el momento de actualizar la literatura que usamos en los colegios. Barack Obama es el presidente electo de los Estados Unidos y las novelas que usen la ‘palabra-con-N’ repetidamente deben salir”. En estas circunstancias es fácil predecir la reacción de la crítica literaria académica multicultural, feminista y decente ante un poema que relata un encuentro prostibulario entre un hombre y un muchacho de catorce años que vende estupefacientes en los bares de Buenos Aires.
Hernando Salazar Patiño dice que la muerte de Arias Trujillo es “la máxima frustración intelectual de la historia de Caldas”. No sé qué significa eso exactamente, pero la sugerencia siempre es la misma en estos casos: un talento que no alcanzó a ser. Pero es lo que fue. Ahí quedan una novela y un poema memorables.
Información enviada por: luis.vargas@almamater.edu.co