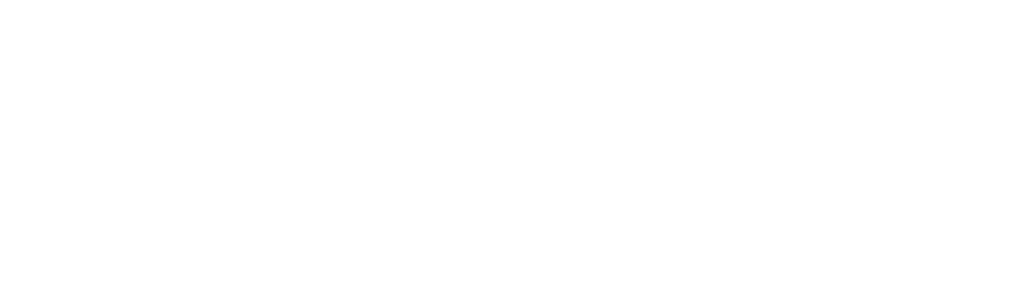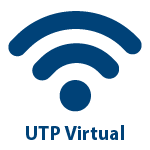Trasegó entre pueblos del Quindío, Manizales y Pereira. De niño tenía vocación artística. La adolescencia le mostró el camino de las matemáticas. La UTP lo acogió como estudiante. Tuvo el privilegio de conocer a Jorge Roa Martínez hablar con él sobre el sueño que tenía de universidad. Fue protagonista en la evolución de la hoy facultad de Ingeniería de Mecánica Aplicada, querido por sus compañeros y por sus alumnos.






Aunque Mario Hoyos ya goza de su derecho de jubilación, los espacios de la UTP siguen siendo marcados con sus pasos, está recibiendo clases de pintura y atiende en el campus una cita semanal con sus amigos también ya pensionados.
Nació en Quimbaya y en una escuela rural de Pijao, al borde del río La Vieja, estudió la primaria. Hace parte de parte de una familia con once hermanos que crecían a la sombra de un padre que podía ofrecer educación solo hasta quinto de primaria. Cuando terminó ese grado, no había más que decir: “Hasta aquí puedo darle estudio”. Pero Mario, que ya hacía dibujos para que los profesores de su escuela los usaran en cartulinas, como ayuda visual en el proceso escolar, se ganaba sus primeros pesos y el afecto de sus docentes.
El panorama era incierto, sus benefactores abordaron a su padre: “Es un niño talentoso e inteligente y no lo puede dejar perder”. El, de niño, decidió que trabajaría con su padre si lo dejaban estudiar aunque fuera por correspondencia. Y así comenzó dibujo arquitectónico sin haber hecho bachillerato.
De ahí en adelante, la vida se convierte en una cadena de manos salvadoras. Los profesores que llamaron al papá para decirle que no dejara perder al muchacho. Una beca gestionada ante del municipio. Un seminarista que lo convenció de que antes de ser artista, debía ser bachiller. El tío en Pereira que lo acogió para que hiciera la secundaria. Y, sobre todo, el Colegio Deogracias Cardona, que él recuerda como la puerta que le abrió el mundo: inglés, francés, latín, ciencias duras. “Ahí descubrí que me gustaban las matemáticas”, afirma, todavía con asombro.
Está el campus apenas en construcción y Mario, entonces un muchacho de bachillerato, corriendo por esos potreros en entrenamientos de atletismo, hasta llegar a la Julita donde se estaba en proceso de cimentación los primeros edificios de la UTP, sin imaginar que ese lugar sería su casa.
Llegó como estudiante a la Universidad Tecnológica de Pereira en 1962, en pleno mandato del fundador, Jorge Roa Martínez. Y lo recuerda parado a la entrada del hoy edificio administrativo a las 7 a. m., saludando a los estudiantes y conversando de como soñaba el futuro de la institución. Ese rector era especial, aunque para algunos “solo se dedicaba a viajar” —como decían sus detractores— volvía de esos viajes con donaciones de equipos, con catálogos, con oportunidades que hacían crecer la universidad recién nacida.



Su estadía en Pereira no era fácil, las condiciones económicas le hacían su trampa, aunque gozó de una beca municipal en primaria, otra que obtuvo del departamento de Caldas para estudiar en la Universidad, esta le fue suspendida cuando se creó el departamento de Risaralda. En ese momento el Icetex se convirtió en la mano salvadora, con un préstamo de 200 pesos mensuales.
Su memoria intacta le permite hablar del profesor González, primer docente contratado, dirigiendo delegaciones deportivas. Está Julio Ernesto Marulanda, jefe de personal, manejando una pala mecánica para mover tierra en lo que hoy es el parqueadero central.
La ingeniería mecánica, en esos años, era un territorio difuso. Había muy pocos programas en el país. Mario entró a la Tecnológica pensando en estudiar dos años allí para luego pedir una beca y pasar a electrónica en Popayán. Pero en esos primeros semestres descubrió una afinidad nueva: la mecánica le acomodaba mejor a la imaginación y a las manos. Y se quedó.
Terminó todas las materias, empezó una tesis casi imposible, que le sugiere el decano de entonces, porque era una necesidad de la facultad —el diseño del laboratorio de térmicas— inició el proceso de crear las fichas técnicas y bibliográficas eran las herramientas tecnológicas del momento. Faltaban catálogos no existía internet. Vio que el tiempo se le iba y la vida le pedía atender otras urgencias.
Se fue a trabajar a Manizales, donde la vida lo volvió a sorprender: un incidente en laboratorio que lo dejó con mala espina de algunos compañeros, terminó, años después, siendo la puerta para que esos mismos lo recomendaran en una empresa.
Trabajó en Valco, Válvulas de Colombia, y, entre válvulas, fundición, mecanizado y ensayos; se encontró con máquinas automáticas cuyas simbologías no entendía; se topó con un libro de control automático que le abrió un universo técnico; y con ese entusiasmo amasado en la industria llegó de nuevo a la UTP para graduarse. Lo hizo con lujo de detalles. Fue postulado para ser docente pasó el procesos de selección y muy rápido fue becado para hacer la maestría en sistemas dinámicos y control automático en Estados Unidos.
Allá descubrió la magnitud del salto tecnológico: del cálculo con regla de ingeniería al computador análogo, del 1130 al nacimiento de la calculadora electrónica. Lo cuenta con humor: “Cuando volví pensé que descrestaría, pero no… ya los estudiantes aquí tenían el 1130 y el -Cherry- vendía calculadoras que me sorprendieron allá. La rapidez con que cambió todo”.
Fue profesor en básicos y luego en mecánica. Enseñó matemática 3, estática, dinámica, resistencia de materiales, mecanismos, hidráulica, neumática, regulación automática, medición de procesos, instrumentación y control. Diseñó el curso de regulación y automatismo como un espacio de creación experimental: los muchachos construían prototipos, resolvían problemas reales, aprendían con las manos y con la intuición.
De ese curso guarda anécdotas que solo se explican en la relación mágica entre profesor y estudiantes: el joven que convirtió una calculadora y una pata de pollo en un prototipo robótico que casi lo pellizca; el brazo robótico armado con piezas impensables; la peladora de papas que no había terminado y que en una visita inesperada a una fábrica de empanadas encontró hecha.
Dirigió el posgrado en sistemas automáticos de producción. Fue parte de un intento visionario de doctorado en manufactura flexible junto al PhD Srichi Vera, José Eduardo Gómez y Fernando Elzate; viajaron a la Universidad Southampton, estudiaron, fotocopiaron montañas de documentos en la Biblioteca Británica. No culminó el programa, pero dejó huellas profundas y le permitió más tarde contribuir al diseño de programas doctorales en la universidad.
Fue decano entre 1974 y 1976. Pudo seguir, pero prefirió regresar a la docencia. “Yo ya pagué mi servicio militar”, dijo.
Hablar de su vida en la Universidad Tecnológica de Pereira es hablar de una obra compartida. De laboratorios, posgrados, áreas nuevas, pero sobre todo de estudiantes. Mario lo dice con la voz quebrada: “He tenido la fortuna de conocer tanta gente… tantos estudiantes que me llenaron la vida”. Así entiende él la educación: como un producto social, como algo que no se hace solo, como una experiencia que se construye entre las personas y para las personas.
Su hogar también es de dos mundos: la familia y la universidad. Tiene dos hijos que lo acompañan, una hija egresada de la Tecnológica y un hijo de la U. Católica. Vive solo, pero no está solo. Y aunque su vida ha tenido rupturas, mantiene la claridad sencilla de quien aprendió a agradecer.
En la historia larga de la Facultad de Ingeniería Mecánica —hoy Mecánica Aplicada— como legado, su nombre aparece una y otra vez: en la fundación del área de sistemas automáticos, en los primeros posgrados, en laboratorios que hoy son orgullo, en generaciones de ingenieros que lo reconocen con una mezcla de afecto y respeto.
Cuando se le pregunta qué le dio a la universidad, responde con modestia: “Mi tiempo, mis capacidades, mi vida”. Y cuando se le pregunta qué representa para él la Tecnológica, lo dice sin rodeos: “Uno hace la vida aquí. A veces más que en la casa”.
Hoy, ya jubilado, sigue siendo ese muchacho de Quimbaya que miró desde una pista de atletismo cómo levantaban los primeros edificios de una universidad que, sin saberlo, estaba haciendo espacio para él. Sigue siendo el profesor que no era rajador, pero sí exigente con la lógica y el detalle. Sigue siendo el hombre sentimental que se emociona al recordar lo recibido. Sigue siendo, ante todo, alguien que entiende la vida como un acto de gratitud.
Porque para Mario Hoyos —ingeniero, profesor, decano, maestro— la Universidad Tecnológica de Pereira no fue solo un lugar de trabajo. Fue la casa donde pudo ser él mismo y donde, entre máquinas, fórmulas, proyectos y muchachos curiosos, encontró su vida.